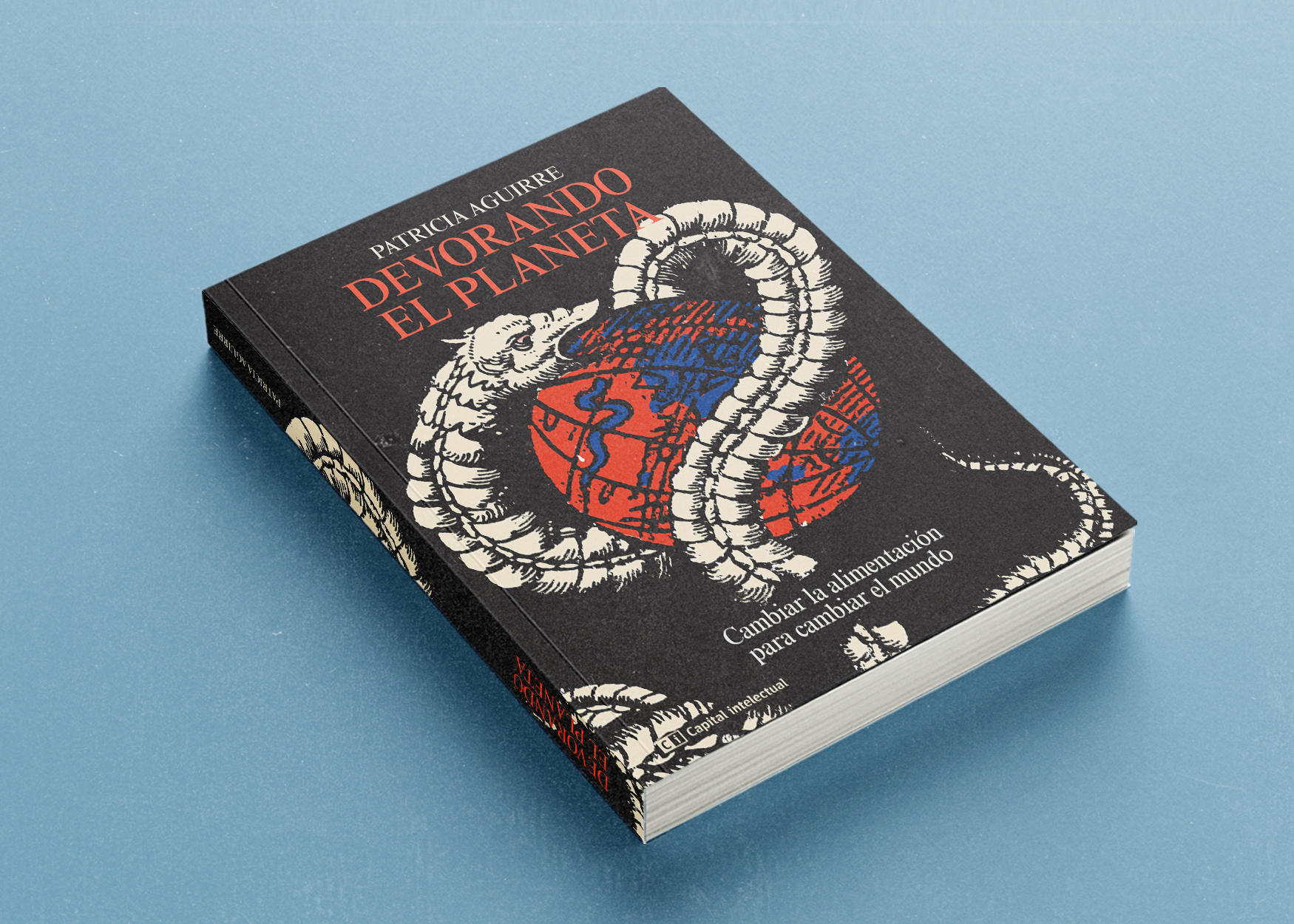Por Patricia Aguirre
Desde hace 40 años me dedico a la antropología alimentaria. En ese lapso participé en el proceso que transformó la mayoría de las sociedades humanas de sociedades de restricción calórica (donde no había comida suficiente para toda la población) a sociedades de abundancia (donde hay sobreconsumo). Este pasaje determinó que las preocupaciones epidemiológicas pasaran de la desnutrición a la obesidad.
Durante el último medio siglo, el cambio en las relaciones de producción, en la tecnología, en las comunicaciones, en la manera de pensar el mundo y al otro, por lo tanto, el cambio en la alimentación, fue radical.
La alimentación es producto de las relaciones sociales: al ser resultado de una manera de concebir el mundo, designa algunos comestibles como “comida” y otros, como “incomibles”. Es el resultado de organizar la sociedad aplicando tecnología para extraer del medioambiente lo que se considera bueno, rico y saludable; de la manera aceptada de distribuir los alimentos y de los usos sociales de esos alimentos a despecho de sus cualidades nutricionales.
Amor, poder, seguridad, piedad, distinción, pertenencia, solidaridad, premios y castigos se efectivizan en y con la comida. En el nivel individual, con lo que comemos enviamos signos manifiestos acerca de quiénes somos y el lugar que ocupamos en la sociedad. Este consumo producirá respuestas –es decir, relaciones sociales– de aceptación, rechazo o indiferencia según el interlocutor y el medio.
Lo que comemos nos permite mantener y reproducir la vida, en un doble sentido biológico y social. Nos permite tener la energía suficiente para desplegar una vida activa y sana (o no) y dejar descendencia. Y, a la vez, lo que comemos llega a nosotros a través de cadenas de producción-distribución-consumo que permiten al sistema social mantenerse en el tiempo y ampliarse en el espacio. En ese sentido, la alimentación es parte de la reproducción social tanto de las estructuras económicas como de los valores que dan sentido a perpetuarlas o transformarlas.
Producto y productora de relaciones sociales, la comida es, entonces, un hecho social total, como quería el antropólogo Francés Marcel Mauss, que une indisolublemente nutrientes y sentidos (Fischler, 1995). En este libro me propongo desarrollar, a partir de esa premisa conceptual de la comida como hecho social, producto y productora de relaciones sociales, una hipótesis fuerte: estamos devorando el planeta.
Tomaré como base mis trabajos Women and Diabetes (2009), Cocinar y comer en Argentina hoy (2015) y Una historia social de la comida (2017), donde muchas de las ideas que desarrollaremos aquí están esbozadas.
Abordaré las tendencias dominantes en la alimentación actual y la necesidad de cambiarlas ¡ya!
Estamos agotando recursos no renovables como el petróleo, derrochando recursos escasos como el agua y dilapidando recursos renovables como la biota (la vida orgánica sobre la Tierra).
Comemos el petróleo en forma de fertilizantes y agroquímicos en nuestras cosechas, lo comemos en forma de combustible en cada transporte que lleva nuestros alimentos de un hemisferio al otro. Es claro que bebemos parte del escaso 3% del agua dulce que tiene nuestro mundo, pero también la tomamos contenida en los granos, las frutas y las carnes que dependen de ese porcentaje. Como omnívoros, encontramos los nutrientes necesarios para nuestra comida en distintas fuentes. Devoramos todo tipo de plantas, animales, hongos, algas y hasta protozoos (aunque enfermemos, ya que Plasmodium spp. Trypanosoma o Leishmania también son ingeridos, aunque no sean comida). Y comemos los recursos del planeta irracionalmente, engulléndolos con avidez y rapidez, como si estuviésemos ansiosos por terminar con todo. ¡Por eso devoramos!
Comer así no es sostenible, no solo hay recursos que no se pueden renovar (como los minerales que vinieron de las estrellas), sino que tampoco le estamos dando tiempo al ecosistema para recuperarse de la extracción desenfrenada de aquellos recursos que sí son renovables. No reponemos los bosques que talamos sino que los sustituimos por pastizales. No dejamos reproducirse a los peces en el océano, sino que los pescamos hasta la extinción. No manejamos el agua de riego, sino que hemos inventado una palabra, “desertificación”, para designar el proceso de desertización producida por los humanos en nuestra necedad. Y los ejemplos se multiplican: contaminación, polución, emisión de gases de efecto invernadero hasta que cambiamos el clima del planeta, que se calienta peligrosamente cuando, sin intervención humana, se calculaba que debía enfriarse dando paso a otra glaciación, según el geofísico serbio Milutin Milanković, quien en 1915 combinó en ciclos recurrentes los cambios en el eje de la Tierra (ampliación y precesión) y la excentricidad de la órbita.
No hay dónde esconderse, no hay cómo zafar. Aunque algunos pocos puedan pensar que pertenecerán a la pequeña minoría de afortunados que usará los recursos de la Tierra para llevar “bestiaplañete contaminación” –como decía Mafalda, esa genial creación del historietista mendocino Joaquín Lavado, Quino– a otros mundos, esta ilusión, a la mayoría, no nos sirve.
No hay hacia dónde huir. Tenemos que evitar el colapso aquí y ahora, por nosotros, en defensa propia, y para nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones por venir. Ellos tienen derecho a heredar la Tierra (como planeta y no como posesión) y se lo estamos negando. O peor: lo que les dejaremos será, antes que una posibilidad, un tremendo problema.
Este libro tiene un final abierto que dependerá solo en cierta medida de nuestras acciones, de lo que estemos dispuestos a hacer para cambiar la catastrófica situación de la alimentación actual.
Utilizo la primera persona del plural, nosotros, porque todos contribuimos a devorar el planeta, aunque no en igual medida. Quien apenas come, no tiene agua potable y jamás viajó en avión, tiene mucha menos responsabilidad que el ejecutivo de un holding alimentario que explota lo que queda del terreno que una vez ocupó el Amazonas.
Paradójicamente, el primero pagará antes y más caro por su escasa cuota de responsabilidad porque sufrirá antes los efectos de la depredación, el extractivismo, la contaminación, el ajuste y el cambio climático.
Sin embargo, estamos a tiempo de cambiar.
No podemos separar la manera de comer de la manera de vivir en sociedad. Dicho de otro modo, existe una sinergia entre el subsistema agroalimentario y el subsistema económico político que son los determinantes de la cocina y la comida. Y estas formas de comer y de vivir determinarán la manera en que esa población enferme y muera. Abordar el sistema alimentario como sistema complejo (es decir, abierto al medio, como los seres vivos) con capacidad de equilibrarse, cambiar, autorganizarse y aun estallar nos permite ver cómo alimentación, economía, política y epidemiología se condicionan mutuamente de manera que lo que pasa en un campo incide necesariamente en el otro.
Uno de los problemas de la manera de comer actual en las sociedades occidentales, urbanas, industriales –que globalizaron su forma de vida arrasando con otras sociedades con organizaciones distintas y alimentaciones distintas– fue reducir la diversidad alimentaria, al privilegiar cantidad sobre variedad, hasta hacer que en el mundo actual 8 especies expliquen el 70% del consumo alimentario de 7.500 millones de personas.
Otro de los problemas que toda la población del planeta heredará es que por, imperio del modo de producción, todos los ecosistemas están altamente transformados. No solo los dedicados a la producción agroindustrial, y no solo por la presión de la frontera agropecuaria que se extiende sin cesar avanzando sobre tierras vírgenes, selvas, humedales, sino que el aire y el agua están fuertemente intervenidos. La atmósfera que carga con los humos de nuestras chimeneas devuelve lluvia ácida (desgraciadamente, no en el mismo lugar en que se produce); gases que se pensaban inertes lo son solo en los primeros metros, más arriba, devoran la capa de ozono y dejan entrar peligrosos rayos ultravioletas. El océano es el mayor basurero a cielo abierto que pudimos crear. También es el lugar de la mayor depredación de especies (comestibles o no). La intervención humana ha producido un aumento de la temperatura de las aguas, que acidifica los mares, blanquea corales, extingue especies, modifica corrientes e intensifica tornados.
La producción agroalimentaria es en gran medida responsable del emporcamiento generalizado del planeta y a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria (agricultura, ganadería, pesca) y la secundaria (industria) hasta la distribución a través de cadenas mayoristas-minoristas de nivel planetario (que hacen que la huella de carbono por transporte sea más significativa que los nutrientes que puede aportar un alimento). No debemos olvidar que no se distribuyen alimentos sino mercancías alimentarias, prolijamente protegidas en envases provistos por recursos minerales no renovables: latas de acero (hojalata) o aluminio o envases de plástico obtenidos por polimerización del petróleo que, después de haber contaminado tierras y mares, recién ahora empiezan a hacerse de maíz o celulosa, es decir, más fácilmente degradables.
Este tipo de producción y distribución resulta justificado por el consumo conspicuo, inducido para mantener andando la rueda de la ganancia. Porque no comemos lo que necesitamos, sino lo que nos quieren vender, y un aparato publicitario monstruoso se encarga de estimular el consumo de productos innecesarios, para seguir alimentando el sistema con más de lo mismo, en una espiral amplificadora que no podemos sino sospechar cómo termina.
Las consecuencias son cada vez más notorias: de la explotación, fragilización, desertificación, contaminación y extinción de los ecosistemas locales pasamos a la globalización pandémica del cambio climático, que cada día se acelera más. El hielo antártico se está derritiendo siete veces más rápido que hace cuatro décadas y el de Groenlandia, cuatro veces más rápido de lo previsto. La tasa de extinción de especies parece ser más rápida que durante el Pérmico (cuando desapareció el 90% de la vida sobre el planeta), y no entendemos que somos parte de la vida que estamos destruyendo aceleradamente.
Destruimos el único planeta que podemos habitar. Los gases de efecto invernadero que liberan nuestros campos de monocultivo químico, los gases de nuestros rebaños, las chimeneas de nuestras fábricas, los escapes de nuestros transportes, la energía con que cocinamos y la putrefacción de los restos contribuyen al efecto invernadero, hasta los gases con que durante 50 años refrigeramos los alimentos para conservarlos siguen destruyendo la fina capa de ozono que nos protege de la peligrosa radiación ultravioleta del sol.
Estamos acabando con nuestro planeta, lo estamos devorando, pero hacerlo no nos hizo ni más sanos ni más felices, solo más pobres y más gordos. ¿Valió la pena?
La carga de enfermedad que conlleva nuestra manera de comer es preocupante. En otros siglos, el problema era la falta, las hambrunas asolaban regiones enteras. Hoy, el exceso hace lo mismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, gracias al sobrepeso, esta generación reducirá en cinco años la esperanza de vida respecto de la de sus padres. Una sociedad que no produce ni distribuye “bien” era esperable que tampoco consumiera “bien”. Todos comemos “mal”, por imperio de los alimentos mismos, por elecciones insalubres, por falta de acceso económico o cultural, por la vida que llevamos que nos empuja a “solucionar” el problema de la comida con chatarra ultraprocesada. Y está “mal” desde todos los estándares, ecológicos, económicos, culturales y nutricionales. No es extraño que la alimentación inadecuada se encuentre en la base del 60% de las enfermedades que aquejan las sociedades occidentales.
Nuestro futuro es sombrío. Pero este libro pretende ser optimista y señalar que hay alternativas, que ya están en marcha diferentes opciones para cambiar la alimentación y la sociedad que la ha llevado a este punto crítico.
Si efectivamente existe una sinergia entre el sistema agroalimentario y el sistema económico político, entonces se puede cambiar el mundo cambiando la alimentación. La pregunta no es si se puede: la pregunta más importante es si estamos a tiempo.