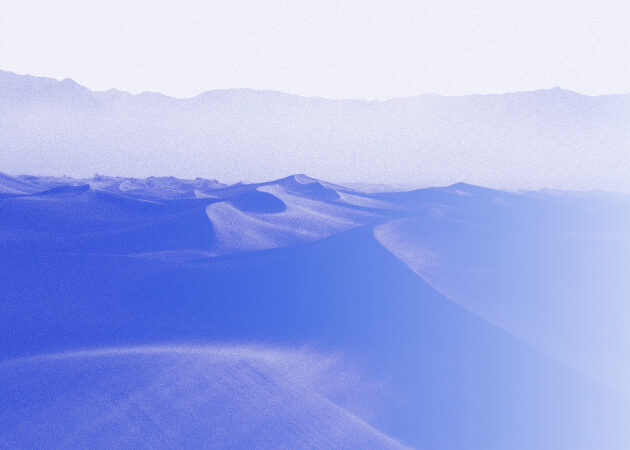Por Daniela Rea Gómez*
Cuando terminamos de escribir La Tropa (1) un libro que intentó responder a la pregunta ¿por qué mata un soldado?, perdí la furia. Como si de pronto me hubiera apagado, hubiera envejecido.
Venía de una década de escribir sobre el daño que, soldados con y sin uniforme, le hicieron a este país: primero nos prometieron seguridad y luego, para darnos esa seguridad, detuvieron, torturaron, asesinaron; sembraron armas, droga, cuerpos en fosas clandestinas para ocultar sus crímenes. Llegué a escribir ese libro con decenas de historias acumuladas sobre pérdidas, impunidad, injusticia, dolor.
De un padre cuyo hijo fue asesinado por soldados y que al encontrar su cuerpo en un descampado afuera de la ciudad, se dio cuenta, por la tierra que tenían sus pulmones, de que había sido enterrado vivo; otro padre cuyo hijo recibió seis tiros a menos de un metro de distancia y cuando vio el cuerpo encontró los brazos de él en un último intento absurdo de salvar su vida; una mujer que fue violada durante tres días por soldados, pero que entre cada violación era lavada por mujeres soldadas para borrar la suciedad del verdugo anterior.
Venía con la certeza de que había un enemigo violento y de que había que combatir su palabra con la palabra de quienes sufrían esa violencia: las víctimas, sus familias, sus comunidades. Formo parte de un grupo de Periodistas de a Pie que nos reunimos en el año 2007, convencidas de que nuestro trabajo era abrir el camino de escucha a esas voces, silenciadas desde el poder, desde lo ostentoso del poder estatal, criminal, pero también por el desinterés o la indolencia de los periódicos. Voces que no merecían ser escuchadas. Todo esto en la misma línea del pensamiento de Judith Butler cuando nos habla de esas vidas que no merecen ser lloradas.
Sin embargo, en algún momento sentí que desde ese lugar no alcanzaba a entender tal nivel de violencia estatal y, sobre todo, mis contradicciones humanas ante esas historias a las que me acercaba periodísticamente no encontraban un lugar donde estar, donde existir. Así fue que, haciendo caso de esa máxima de Michel Foucault sobre acercarse a la extremidad última que materializa el ejercicio del poder como el medio para entender a ese poder, nos propusimos preguntarles, preguntarnos ¿por qué mata un soldado?
Llegué a esa pregunta con furia, con ganas de golpear con la palabra a cada uno de esos soldados cuya violencia (sumada a otros factores) nos había convertido en un país de muertos, país de fosas, país de desaparecidos. Pero también con ganas de entender un poco más: cuando alguien mata, ¿qué se ha muerto antes?
Recuerdo una vez, sentada frente a un coronel acusado de matar y desaparecer a cuatro personas tuve ganas de decirle “asesino, torturador”, pero tuve más miedo a contradecir su cinismo. Recuerdo otra vez en la que estaba con un soldado que participó en la tortura de un hombre y que después arrojó su cuerpo a una presa en el norte del país para desaparecerlo, por orden de su mando. Él se encontraba en la prisión y traía en los bolsillos dos juguetitos de sus hijos como amuleto. De alguna forma, él y yo buscábamos lo mismo: honrar con nuestros actos la vida de nuestros hijos. Entonces sentí algo cercano a la empatía y también que le estaba fallando a las familias de las víctimas del ejército. Y de alguna forma, traicionando el trabajo que había hecho todos estos años.
Casi al mismo tiempo de la publicación del libro La Tropa, llegó marzo de 2019 con el #MeToo mexicano. Vino en un momento en el que yo había perdido la furia y, además, estaba cansada del deber de cuidarlo todo: el cierre del libro había sido agotador en el sentido de cuidar el rigor; cuidar a las fuentes; cuidarnos nosotros y nuestras familias; cuidar el tiempo editorial; la escritura, el corazón y el cuerpo; cuidar la gratitud a todas aquellas personas que nos habían ayudado. Estaba tan cansada que empezaba a tartamudear la posibilidad de reclamar mi derecho al descuido porque los cuidados nunca son suficientes.
Pero el #MeToo empujó con fuerza y no hubo chance del descuido. Compañeros de trabajo, conocidos y algunos amigos queridos fueron acusados de violencia sexual. Como periodista me sentía interpelada a responder, a fijar mi postura. Pero no la sabía o no me atrevía a tenerla. Me reuní con otras mujeres escritoras en asambleas, pero guardé silencio; apenas pude murmurar, tartamudear en conversaciones más cerradas con amigas por WhatsApp. Murmurar, tartamudear, dudar, guardar silencio. Eso era posible en esos espacios. Pero hacia afuera, hacia lo público, se esperaba de mí, de nosotras como periodistas, una postura: cerrarles la puerta y la palabra a los compañeros acusados. Yo estaba cruzada por hechos, por cariños y afectos, por mi propia historia de violencias de género en el medio y fuera de él, silenciadas por mí, por las formas en que he sido pensada, por la costumbre, por las ganas de superarlo, por los relatos de los victimarios que los últimos tres años había escuchado y la poca furia, las preguntas y la imposibilidad de emitir un juicio definitivo, que ese escuchar sus historias me había dejado.
La Tropa y el #MeToo condensaron las dudas, miedos y contradicciones que me habitan como persona y periodista. Como nunca antes sentía que ninguna palabra era definitiva, que estaban llenas de matices y que me eran inasibles.
Y así, tartamudeando mi derecho al descuido, pude articular mi derecho a dudar y a guardar silencio, aunque como periodista no era eso lo que se esperaría de mí.
¿O por qué no?
¿Podemos los periodistas darnos el lujo del silencio, de decir “no lo sé”? ¿Podemos apelar al silencio cuando nuestro oficio es informar, hablar, nombrar? ¿Podemos darnos la posibilidad de dudar, de tartamudear? ¿Podemos hacerlo sin que sea un gesto de tibieza, de cobardía? ¿Podemos hacerlo cuando en este mundo es urgente plantarse firme y decir NO a tantas violencias?
En la crianza de mis hijas he aprendido que formamos no solo con las palabras, lecciones, ideas que les transmitimos discursivamente, sino con los actos y procesos con los que llegamos a ellas, con la forma en que lo decimos, con la persona que somos cuando lo decimos. Enseñamos con la agotadora, cotidiana e imposible prueba de la congruencia.
Balbuceo la necesidad de un silencio y una duda no solo personal, sino como posibilidad de ofrecerlo en lugar de esa verdad periodística que se nos reclama. Fui formada en una escuela de periodismo y en redacciones donde se me enseñó que mi deber es informar con la verdad. Así interioricé el oficio a partir de varias metáforas que más o menos me dijeron: el periodista es la voz del pueblo, el paladín de la verdad. Pienso ahora en esa verdad como concepto, en una metáfora muerta, estéril, que ya no se cuestiona y no da pie para que otras voces sean escuchadas.
Me gustaría retomar estas metáforas, partir de ahí para pensar en cómo, y desde qué lugar, podemos imaginar nuevas metáforas sobre nuestro oficio, capaces de responder a esa imposibilidad de articular una palabra que surge en medio de la polarización de nuestras comunidades, de la imposición –a base de tuits y fake news– de una idea sobre otra. Metáforas para pensar un oficio que cada vez parece más orillado a la corrección política en un mundo que apenas se escucha, que se atraganta con los discursos progresistas –los vacía de significado porque no quiere o no puede comprenderlos– para luego levantar el puño y usurpar esos espacios.
A diferencia de lo que plantea el académico Silvio Waisbord cuando habla de la “censura de la muchedumbre”, quiero imaginar esta propuesta de silencio justo como lo contrario: no como consecuencia de la censura –la palabra callada por otra más fuerte, más potente, más poderosa, más ruidosa–, sino como una respuesta: no se trata de ofrecer un silencio mudo, sino un silencio extendido, abierto, como un lugar donde pueden suceder cosas. No permitir que la amenaza del ruido le quite oxígeno al territorio de palabra, sino abrir un paisaje donde podemos transitar con nuestras contradicciones.
¿Cuáles son las condiciones que se requieren para generar textos, narraciones, escrituras en donde el silencio y la duda no sean ausencias o vacíos, sino espacios que reciben la palabra, espacios donde se gesta algo más, una idea, una voz, una comunidad? ¿Cómo podemos, como propone la filósofa y poeta Sayak Valencia, instalar preguntas en el espacio social? ¿Cómo podemos, con nuestro reporteo y escritura, sacar a los cuerpos al encuentro y no a la disputa?
Quizás una pista sería hablar desde los marcos de los afectos y no de la racionalidad, desde la incomodidad, la contradicción, la falibilidad. Hablar desde los términos de las comunidades con quienes trabajamos y su imaginación, como lo plantea la poeta jamaiquina Claudia Rankine, sin intención de domesticar esos relatos para que quepan en el marco de lo nombrable, de lo políticamente correcto. Acaso navegar con amabilidad el disenso sea una posibilidad. Acaso esquivar las disputas polarizantes que buscan imponer una única palabra, una palabra definitiva.
Prefiero, como dice el ensayista Ramón Vera, pensar en esa verdad como un lugar que se encuentra y que se nos va y lo volvemos a encontrar y se nos vuelve a ir y estarla encontrando es vivir, es ser personas.
*Editora de Pie de Página, México
(1) Este libro fue escrito en coautoría con Pablo Ferri y Mónica González. Algunas de las reflexiones que escribo aquí fueron antes conversadas, pensadas en las carreteras de viaje al trabajo de campo, en los tiempos muertos mientras esperábamos alguna entrevista, en la recta final durante la entrega del libro. Esas reflexiones fueron maduradas a lo largo de estos meses, gracias a las conversaciones con les compañeres de la Beca Cosecha Anfibia. Como dice mi amiga antropóloga Valentina Glockner, nunca pensamos solas. Afortunadamente.