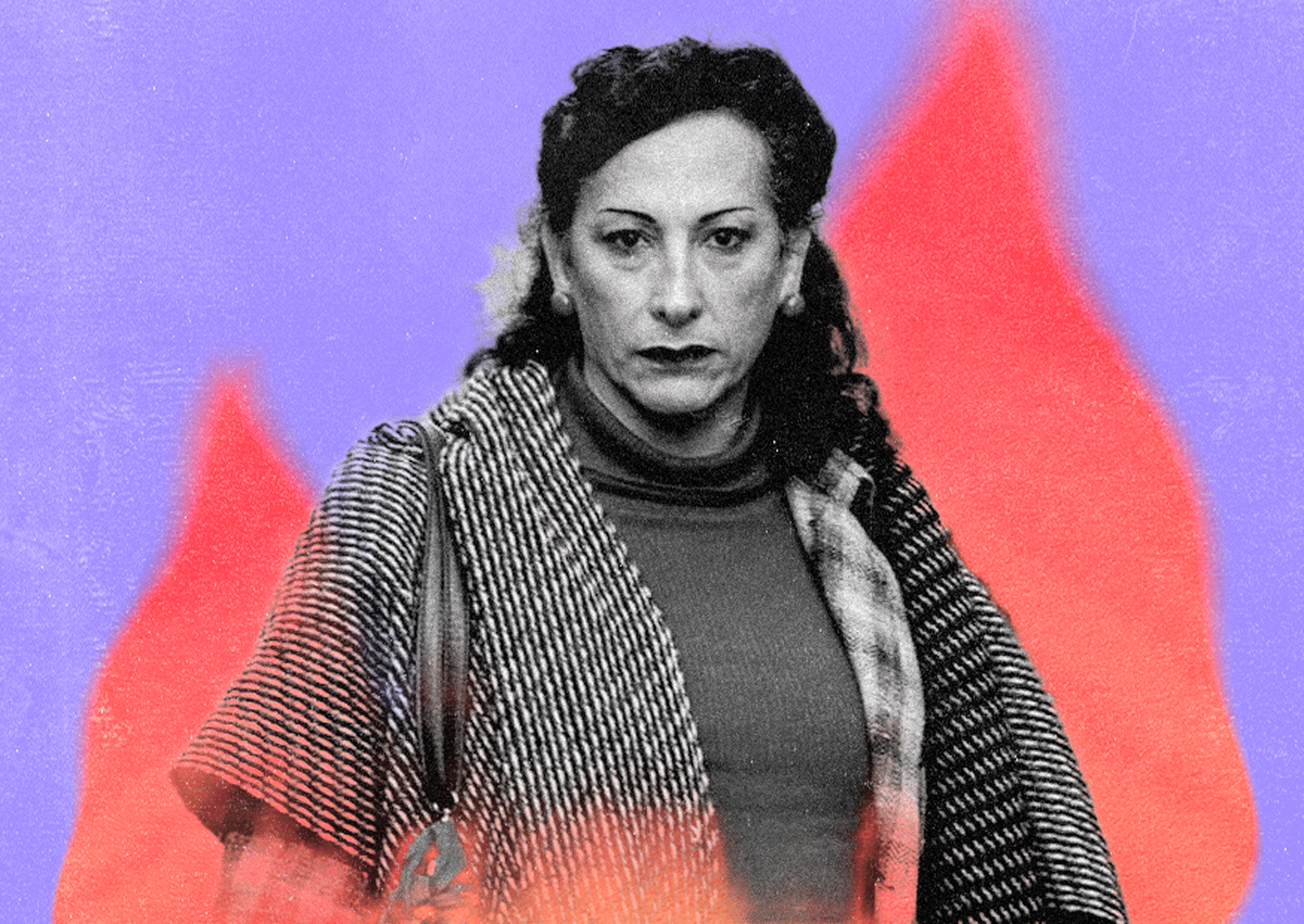Dedicado a Kikita Aguilera Farias, sobreviviente de la violencia institucional del 20 de diciembre del 2001. Las secuelas que le dejó la represión aún no han sido reconocidas por el Estado Argentino.
Desde ese diciembre nunca otro fue igual.
No eran los mejores días para ser trans en Argentina. El principio de siglo eran tiempos de privaciones y estigma. Yo vivía con un promedio de cinco pesos para comer y cualquier desequilibrio rompía la delicada cadena de la ración diaria. Eran épocas donde lloraba frente a una góndola mirando un trozo de queso Mar del Plata como algo inalcanzable.
Ser trava y trabajadora sexual era sinónimo de escoria. Como tal te trataban y como tal vivías. O, mejor dicho, te dejaban vivir.
Veníamos de los edictos policiales que permitían a las fuerzas de seguridad dar rienda suelta a su espíritu represivo y ensañarse con nosotras en la cruzada correctiva de hacernos creer que éramos Él y no Ella. Trazaban su tarea disciplinadora con apremios ilegales, violaciones, torturas y humillaciones justificadas por el mandato patriarcal de la moral y las buenas costumbres.
Con el nuevo Código de Convivencia Urbana de Buenos Aires, en 1998 vivimos una primavera. Ya no era penada la “vestimenta con ropa de otro sexo”, habíamos sido liberadas del disfraz de no parecer que nos calzábamos para no ir presas tan solo por ir a comprar un kilo de papas. Podíamos andar con tacos y capelina en una plaza y estar seguras de que volveríamos como habíamos salido.
La alegría duró poco. En 1999 la presión de un sector social reaccionario sumado al año electoral hicieron que el CCU fuera derogado para darle paso al Código de Convivencia. De forma descarada volvía la persecución a las personas trans y a su principal fuente de supervivencia a través del artículo 71, aún vigente.
En 2001 yo tenía 30 años y sentía que la vida no tenía razones para ser vivida. Las miradas de desprecio no eran fáciles de soportar y la pregunta recurrente era: ¿Por qué?
Las humillaciones y el prejuicio de una sociedad que no comprendía lo que estaba fuera de su norma eran insostenibles para mí. Revoloteaba en mi cabeza la idea constante de que era posible terminar con esa tristeza de la forma más fácil. Nunca pude hacerlo aunque tuve muchas ganas. Aún vivía mi madre y eso seguramente la hubiese matado.
Aquel 19 de diciembre de 2001 ya no tenía fuerzas. Las privaciones y la falta de deseo de vivir llegaron a su clímax. Esa tarde tenía que salir y antes de hacerlo se murió en mis brazos uno de mis cinco gatos. Lloré, lo abracé, lo envolví en una manta y lo dejé rodeado de flores, su plato de agua y comida y sus cuatro dolientes en una improvisada capilla ardiente para que emprendiera el viaje al más allá. Era la primera mascota que se moría, no sabía cómo ni dónde darle sepultura. Pero no podía resolverlo en ese momento. Salí y caminé derrumbándome en llanto. Por el gato y por todo.
Iba perdida sin saber hacia donde ir, me desarmaba y armaba en el largo paredón de lo que había sido una fábrica y hoy es la sede de la jefatura de gobierno. Crucé el Parque Patricios para tomar el 101. Nunca un día fue tan interminable como ese, toda mi vida me pasaba por la cabeza. La adolescencia quebrada por los insultos, la llegada a Buenos Aires, la soledad, el hambre, el miedo y la vida sin futuro.
Al volver leí en la vidriera de un negocio que vendía televisores la noticia de que De la Rúa había decretado el estado de sitio.
Crecían los rumores de saqueos. Mis tíos en La Matanza esperaban sobre los techos una amenaza que nunca llegó. Las cacerolas crujían pero no pensaban en esas que estaban vacías desde hacía tiempo, en esos por los que nadie reclamaba y pocos nombraban. Soñaban con lo que había florecido en tiempos del innombrable, con la cultura de lo individual por sobre lo colectivo. Brotaba en las esquinas el aluvión zoológico que ya no era el del 45, sino uno más paquete que no peleaba por la libertad de su líder sino de sus depósitos.
Con un amiga fuimos a la plaza frente al Hospital Penna para enterrar bajo un árbol a la mortaja que en vida había sido mi gato. Levanté la mirada y vi que desde la avenida Almafuerte venía una caravana de gente que gritaba rumbo a la Plaza de Mayo. La imagen me dejó perpleja. Sentí el llamado de la sangre que me decía que debía sumarme.
Así lo hicimos y fuimos iguales a todes. Marchamos pidiendo un cambio de rumbo en la políticas económicas mientras nos saludábamos como pares de auto a auto con desconocides.
¿Vas a la plaza? Nos preguntábamos.
Sí vamos, y se escuchaba el frenesí. Había una alegría que contagiaba. Era la primera vez que muches nos sentíamos partícipes de algo que nos importaba a todes. Qué ingenuas. Recorrimos la Plaza de Mayo, la Avenida, la Plaza Congreso. Cuando empezaron a prender fuego la puerta principal del Palacio del Congreso al grito de que se vayan todos, entendimos que era hora de irse.
Volvimos al mediodía siguiente ya sin poder llegar a la plaza. El olor, los ojos llorosos por el gas y la policía montada hacían difícil el avance. Nos quedamos igual.
Hacía calor, caballos y motos iban y venían, después gritos y una estampida de balas de goma. Corrimos pero no nos fuimos.¿Cómo irnos de un lugar donde sos igual y sos parte de una lucha colectiva?
Hasta que las ráfagas de disparos fueron más fuertes y el heroísmo dio paso a la sensatez.
Desde ese 19 de diciembre ninguno fue igual en el pueblo argentino. Pero para una parte muy pequeña, la del colectivo trans, ese día y en esa plaza fue donde fuimos el otre. Faltarían muchos años para que nuestras vidas sean lo que son hoy… libres.