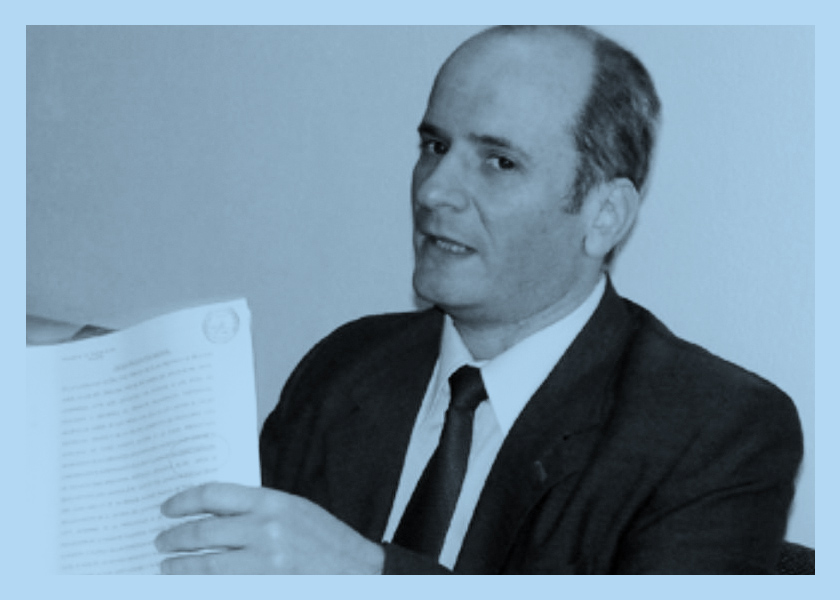Por Jimena Rosli – Revista THC –
Como una ironía del destino, su fiscalía rebalsa de olor a marihuana. Claudio Scapolán, el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) de Delitos Complejos de San Isidro, lo sabe, pero no le importa. Lo siente cada vez que llega a su oficina a trabajar. Las plantas de cannabis secuestradas en allanamientos, amontonadas y secas por el paso del tiempo, despiden un agonizante barandazo que llega hasta su despacho.
Scapolán es un fiscal de la provincia de Buenos Aires. Los fiscales representan a los acusadores del pueblo y son los encargados de dirigir la investigación criminal y ejercer la acción penal pública. En teoría, Claudio Scapolán representa la demanda de justicia de una comunidad, sin embargo decidió ponerse al servicio de una causa que, pareciera, lo obsesiona personalmente: la caza de cultivadores de cannabis. Sus víctimas no son pocas; en principio, son más de las que conocemos. Scapolán, sin que el fallo Arriola de la Corte Suprema pareciera haber pasado por su escritorio, persigue usuarios e invierte su carrera en la Justicia en condenarlos. Julio Golot, Pablo Aguirre y Lucas Malvicino son algunas de las personas que dieron a THC el testimonio de horas terribles en las que padecieron el modus operandi de uno de los más destacados cruzados del prohibicionismo argentino.
La historia de Julio Golot, un cultivador de San Fernando, llegó a THC vía carta. Julio había mandado la correspondencia desde la Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, donde estaba detenido. Era un grito de angustia. Le habían secuestrado 39 plantas que tenía en el jardín de su casa de Virreyes y llevaba 15 días preso.
A la casa de Julio la policía llegó por una denuncia anónima hecha por uno de sus vecinos que, antes, le había hecho fama de narco. Con esto en mano, el fiscal Scapolán, envió a un grupo especial de la brigada de la DDI de San Isidro a patearle la puerta. Era el 23 de septiembre de 2009. Los uniformados entraron rompiendo todo a su paso, reduciendo a Golot, su mujer y una amiga. Su bebé dormía en ese momento. Las razones del violento allanamiento eran dos: “conflictividad del barrio” y “eventual resistencia de los imputados”. Sin ninguna prueba de comercialización y con unas fotografías de plantas dentro de una propiedad privada, el fiscal Scapolán ordenó que trataran a Golot como a un delincuente peligroso.
Del lugar se llevaron a Julio y sus 39 plantas. “Me temblaron los ideales: yo había hecho todo para estar lejos del narcotráfico, pero me llevaron por eso. Me quería matar”, contaría después Golot, o Plantación, como lo apodaron los guardias de la DDI. A las dos semanas de encierro lo llamaron del juzgado para decirle que se había confirmado que lo secuestrado era para consumo personal. “Yo le recomendaría que se busque otro hobby”, le dijo con una sonrisita Scapolán, poniéndole un broche de oro macabro a su cacería. Un año después, el juez Orlando Abel Díaz sobreseyó a Julio y consideró inconstitucional penalizar su cultivo.
En un intento por recuperar lo perdido, sus abogados defensores volvieron a la fiscalía para que le devuelvan a Golot sus pertenencias. Fue imposible. No aparecieron las 39 plantas ni el acta de su secuestro. A pesar de semejante pérdida, la historia de Julio –o el fallo Golot, como ahora se lo conoce– se transformó en jurisprudencia para otros casos.
Con el narcotráfico
Pablo Aguirre cayó en la trampa de Scapolán en 2010. Otra vez una clásica denuncia anónima llegó a oídos de la policía que, al poco tiempo, allanó su casa de William Morris, Del Viso. El chico de pelo largo y rulos rubios fue detenido con 12 plantas, 90 gramos de marihuana prensada y ninguna prueba de comercialización. A pesar de los esfuerzos de Scapolán por dejar detenido a Pablo luego de acusarlo de “siembra y cultivo” de cannabis, el juez de Garantías acordó en la acusación, pero interpretó que el cultivador debía quedar en libertad durante el proceso por no existir riesgo de fuga. Pero, seis meses después, le comunicaron que la causa había sido elevada a juicio oral por “siembra y cultivo de estupefacientes”.
El giro se debía a que Scapolán había considerado que Pablo almacenaba estupefacientes. El fiscal había decidido esforzarse en demostrar que las plantas de Pablo no estaban destinadas a consumo personal, para lo que sostuvo que no se trataba de una acción privada dado que “las plantas superaban el alto de la pared medianera, siendo fácilmente observables desde el exterior” y que, además, el almacenamiento de “hojas de la planta en frascos” podría ser con el objeto de comercio.
Para Scapolán guardar materia vegetal con trazas casi nulas de THC y haber sido un buen jardinero capaz de tener plantas robustas constituyó la base para considerar a Pablo un delincuente.Sin embargo, nadie pudo comprobar delito de comercio alguno, ni la fiscalía ni la Bonaerense consiguieron hacerse de evidencias. Ni siquiera el policía Cecilio Armando Argüello, encargado de vigilar la casa de Pablo para constatar la presencia de presuntos compradores pudo aportar elementos probatorios.
Cuando el agente fue consultado por la defensa acerca de los resultados de su investigación afirmó que “todos los días que vigilamos a Aguirre no encontramos ningún movimiento de compra o venta de sustancias y nadie en el vecindario nos comentó haber visto alguna actividad de este tipo”.
A falta de evidencias, Scapolán usa la Ley de Drogas para jugar al gato y al ratón. El artículo 5 inciso a) de la 23.737 es su comodín: “Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a 15 años […] quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación”. Su mecanismo es perverso: aunque el fiscal se ampara en que trabaja con causas caratuladas como consumo personal porque ése es el límite de su jurisdicción (los delitos de “cultivo” y “cultivo para comercio” son de competencia Federal), cuando en los hechos se topa con casos de autocultivo, los califica como simple “cultivo” para poder pedir mayores penas de prisión, como ocurrió con Pablo Aguirre.
Pero en el caso de Pablo la situación superó las atrocidades permitidas por la ley. En esta ocasión el fiscal contó con un cómplice para llevar adelante su redada: Federico Xavier Tuya, el juez bonaerense a cargo de la sentencia, quien al formar parte de la Justicia ordinaria, al igual que Scapolán, ni siquiera tenía competencia en el caso. Durante el juicio, como era de esperar, el desconocimiento sobre el cannabis, su cultivo y consumo fue bochornoso. Scapolán llegó a afirmar que las hojas de las plantas podían fumarse y, por eso, también se vendían. Por otra parte, ignoraron que ninguna de las plantas había florecido, con lo cual ninguna tenía THC, la sustancia psicoactiva de la marihuana. De hecho, el prensado en poder de Pablo era para satisfacer su consumo personal a la espera de la cosecha.
Gracias a una ignorancia y encarnizamiento compartido con el fiscal, el juez Tuya condenó a Pablo a la pena mínima para un cultivador, la misma que para un narcotraficante: cuatro años de prisión efectiva. Como no creyó que fueran para consumo propio pero tampoco pudo probar que las comercializaba, lo condenó por el mero hecho de cultivarlas. Scapolán se había salido con la suya. Después del fallo, Pablo pasó 12 días preso en la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro.
Finalmente y luego de que recibiera públicamente el apoyo de sus compañeros de trabajo del Ministerio de Educación de la Nación, sus defensores lograron que le otorgaran la prisión domiciliaria y aguarde en su casa que la Cámara confirme o no la condena. “Si en vez de haber cultivado, hubiera comprado en el mercado negro, le hubiesen aplicado una pena mucho menor. ¿Así se combate o se promueve el narcotráfico?”, se preguntó Gabriela Basalo, abogada de Pablo quien, a su vez, supo desde siempre el motivo de la saña judicial:
“Me castigaron por fumar marihuana”, dijo después del fallo.
Ese amigo de la gorra
Los relatos de quienes lo conocen y padecen coinciden en una cosa: Scapolán se permite sonreír y hacerse el gracioso, sobre todo en los juicios. En el caso de Aguirre, cuando la secretaria del juzgado le preguntó qué hacer con la bolsa que contenía las plantas secuestradas, le contestó con una mueca burlona: “Ah… no sé, yo no me las llevo, hay muchos policías dando vueltas por acá”.
Scapolán no escapa de las críticas de sus pares. No tiene un criterio definido, coinciden varios colegas suyos. Al fiscal parece no quererlo nadie. Excepto su superior, el fiscal general de San Isidro Julio César Novo –un polémico espadachín denunciado por violencia laboral y corrupción– que lo defiende a uñas y dientes. “San Isidro baila al compás de sus antojos y estados de ánimo”, expresaron los 11 fiscales que denunciaron de manera conjunta a Novo y hasta solicitaron que se le realizaran pericias psiquiátricas. Scapolán parece querer ganarse la misma reputación.
En otras causas que no tienen que ver con drogas, el fiscal de Delitos Complejos también tuvo un cuestionado accionar. En el juicio por el homicidio de Sonia Colman –una vendedora ambulante que fue baleada y asesinada por un policía bonaerense un sábado a las 2 de la tarde en pleno centro de Del Viso–, pidió una pena que indignó a los familiares de la fallecida. El oficial Oscar Benítez perseguía el 23 de diciembre 2007 a dos delincuentes, bajó del patrullero y disparó con su Itaka hacia la multitud que caminaba por el lugar. Uno de los tiros dio en el corazón de Colman, que vendía accesorios de parrilla en una esquina. Fue un claro caso de gatillo fácil.
Dos fiscales recusaron el caso y se lo pasaron a Investigaciones Complejas, de Scapolán. La abogada querellante pidió cadena perpetua para Benítez, por ser miembro de una fuerza de seguridad. Scapolán pidió reconsiderar el caso como homicidio simple y pidió nueve años. La condena del juez fue en esa sintonía y Benítez recibió ocho años y medio de prisión.
Pero Scapolán tiene su corazoncito, algo que se evidenció cuando no imputó a los cuatro allegados a la familia de María Marta Belsunce que mintieron en el juicio por el asesinato de la socióloga y vicepresidenta de Missing Children Argentina. Viviana Decker y Santiago Binello –esposa e hijo del condenado Sergio Binello–, Pedro Juan Castillo –el masajista de Guillermo Bártoli– y Alberto Romero –encargado de las canchas de tenis y el sauna del country Carmel– dieron falso testimonio, pero Scapolán decidió no imputarlos porque no lograron engañar al juez. “Mintieron sin que pueda conocerse ni importe aquí su motivación. […] Aunque falsos los dichos, no califican para ser definidos en la figura penal de falso testimonio”, dice el dictamen. Y consideró “inocuas” las mentiras en la declaración de dos de ellos, Castillo y Romero.
O sea, mientras que una planta basta para representar un potencial delito de narcotráfico, mentir en la investigación por un homicidio le parece inofensivo.
Ramito de perejil
A fines del año pasado, Lucas Malvicino se transformó en otra víctima de la cruzada de Scapolán. El chico de 23 años trabajaba en una inmobiliaria de San Isidro y, en sus ratos libres, fumaba su cosecha en su cuarto. La podadora judicial llegó a su jardín el 25 de octubre, cuando allanaron su casa en Beccar, también por la denuncia de un vecino. En cuatro horas la policía le revisó todo, de pies a cabeza. Le encontraron 33 plantas en la terraza y otras cuatro creciendo en un indoor en el placard de su cuarto, además del material para mantenerlas y disfrutarlas. Scapolán apeló a su artimaña y lo acusó por siembra y cultivo de estupefacientes.
Lucas, en su declaración, contó su verdad. Negó comercializar y explicó que los fertilizantes incautados no sólo eran para las plantas de cannabis, sino para conservar las de tomate, zapallo, puerro, rosa mosqueta, maíz dulce, repollo y zanahoria. Contó que fumaba desde los 18 años y desligó de toda responsabilidad a su abuela de 84 años y a su padre, que vivían con él. “Lo que había en la terraza lo utilizo para fumar por una decisión personal de no tener problemas ni relación con gente con la que no quiero tener ningún contacto”, declaró.
Y dio otra lección de cultivo al fiscal: tenía menos de 33 plantas, ya que al menos ocho eran esquejes, además de que ninguna de ellas estaba en condiciones de fumarse porque no habían florecido. Pero, sin atender razones, Scapolán subrayó que, a su entender, la cantidad superaba “ampliamente la cantidad considerada para consumo personal”. Lucas quedó preso en la Delegación de San Isidro, a la espera de que se resuelva su situación. El 8 de noviembre le dictaron prisión preventiva por peligro de fuga, algo que jamás había entrado en los planes de Lucas quien, por otra parte, no tenía antecedentes que justificaran dicha decisión.
Lucas había reconocido que las plantas eran suyas, los motivos por los cuales cultivaba y se hizo cargo de sus pertenencias. Pero no fue suficiente. Scapolán dijo que, libre, podía entorpecer la causa y para resguardo de ello, lo quería tras las rejas.
Lucas terminó el 18 de noviembre en la Unidad 46 de San Martín. Al día siguiente, mientras intentaba dormir en medio del frío y oscuro penal, otro interno de su pabellón lo atacó con un cuchillo tramontina de 15cm de largo. Lucas terminó con dos cortes en la cabeza, uno en la frente y varias heridas en los brazos y las piernas. Lo pasaron a otro pabellón, donde trabajó durante un mes en el sector de limpieza del penal. Dos días antes de Navidad, el 23 de diciembre, la Cámara de Apelaciones de San Isidro le puso un freno al delirio de Scapolán y liberó a Lucas. Los jueces lo sobreseyeron y declararon inconstitucional el allanamiento que hubo en su casa. “No voy a volver a cultivar, al menos en mi casa, para no tener que involucrar a mi familia”, aseguró a THC desde su hogar. Lucas siguió estudiando para martillero público y buscando trabajo, porque fue despedido mientras estaba en prisión.
Pero esto parece no alcanzarle a Claudio Scapolán quien parece convencido de la necesidad de encarcelar perejiles. Su última víctima se llama Nicolás L. y, al cierre de esta edición, todavía espera un final feliz. El chico de 24 años está preso en el penal de Campana desde hace dos semanas. La división Narcóticos de la Policía Bonaerense cayó a fines de marzo en su casa de San Isidro donde encontraron 13 gramos de faso y una planta de cannabis. Lo acusaron de comercialización. Las pruebas: unos tres autos estacionados en la puerta de su casa; supuestos compradores, además de la declaración de un asustadizo pibito que, encontrado por la policía a seis cuadras de lo de Nicolás con porro en su bolsillo, dijo que el sospechoso le había vendido el 25 que llevaba encima.
Nicolás tenía una en contra: dos causas anteriores por fumar en vía pública, lo que derivó en tres días de encierro en una comisaría y luego, a pedido del fiscal, fue enviado a la Unidad Penitenciaria 41 de Campana. Su abogado ya pidió la excarcelación extraordinaria en la Cámara de Apelaciones y su familia aguarda una respuesta favorable.
Mientras Nicolás espera volver a su casa, el fiscal sigue sumando incorporaciones al sistema penal y en ésta, como es costumbre, los que salieron a la pesca fueron sus amigos de la Policía Bonaerense. La historia no es ajena a los pormenores de siempre: oficiales de la Comisaría 5a de Derqui vieron a un grupo de jóvenes en “actitud sospechosa”, quienes se levantaron del lugar donde estaban reunidos al ver acercarse el patrullero. Los agentes no lo dudaron demasiado y fueron por ellos. Se trataba de tres chicos a los que se les secuestraron “envoltorios de picadura de marihuana” por un total de 32 gramos.