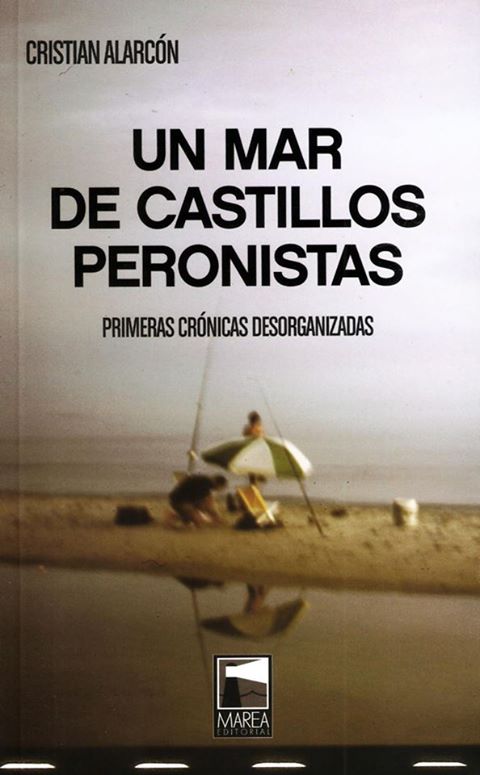
Hace más de un año que no veo a Sabina Sotelo. Han pasado los meses como una exhalación y los viajes y la velocidad de las cosas me mantienen lejos de ella, de sus otros hijos, de su familia, y junto con ellos de la historia que conté hace tantos años en un libro, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Durante la inmersión para ese relato y los años posteriores llegó a ser tal nuestra cercanía que en determinado momento, sin pensarlo, me fui quedando en la distancia, en los veintidós kilómetros que hay entre ese barrio de Don Torcuato de casas bajas, templos evangélicos y pibes en la esquina y mi barrio, San Telmo. Estuvimos tan cerca que Sabina quiso adoptarme, y cuando el trabajo de campo terminó después de tres años de intensidad, ocurrió lo que suele ocurrir, para bien, con las madres: uno en algún momento se aleja para, seguro, luego volver. La recuerdo esa mañana de 2001 sentada en la cocina de su pequeña casa frente a la villa San Francisco contando la vida y la muerte de su hijo Víctor, “El Frente” Vital. Caminamos juntos por el barrio. Me tomó del brazo, me condujo y me presentó a Chaías que vino a decirnos cómo lo adoraban ante la tumba del cementerio de San Fernando, cómo los había salvado de la metralla. Ahora, salido de esa lejanía, su otro hijo, el Pato, el varón bien portado que trabaja en una cadena de supermercados, se me aparece en Facebook y me dice algo como lo que me suelen decir los protagonistas de las historias que escribo siempre que me ven: “¡Qué hacés, puto! ¡Acordate de los pobres!”.
El Pato me aborda con el humor de la villa, y reclama. Así nomás. Entonces pienso lo obvio, lo más peronista que podría ocurrírseme: un asado. Que sea en la semana porque vuelvo a viajar y si no, entonces, nunca podemos. Que sea el miércoles, dice el Pato. Que sea en la casa que Sabina tiene hace ya varios años en ese solar de Don Torcuato donde se inventó una vida nueva y levantó una escuela y abrió un comedor popular en el living. Que sea a las dos de la tarde. A esa hora van saliendo de los trabajos: el Pato, de Wal-Mart; su mujer, Silvina, distribuidora en una cadena de alimentos para animales; Graciana, de un centro de salud; su marido, Ariel, de manejar un camión por el sur de la Capital. Graciana y Ariel tienen dos hijos y esperan otro. Viven al cruzar la calle. El Pato y Silvina se compraron un terreno en Garín y en los últimos tres años construyeron el primer piso de su casa propia. La hija del Pato, Constanza, de nueve años, me cuenta que duerme en lo que será el lavadero, pero que antes dormía en lo que sería el baño. Su cuarto estará arriba. Y el de su hermanita de ocho meses que duerme con el relajo que solo se puede alcanzar en la cama de la abuela, también. Será una casa amplia, y con un fondo para otros asados.
Vista de cerca la foto de perfil del Pato en Facebook duele un poco. A él se le dibuja una sonrisa radiante en esa cara de nariz masculina y ángulos rectos, cejas boscosas, pelos pirinchos; y más abajo, en la remera que lleva puesta como una bandera el rostro de su hermano, Víctor Vital, con la misma napia, la misma boca grande, serio, mira hacia arriba con aire malevo arrugando apenas la frente ancha que le dio el apodo. Es un dibujo en aerógrafo que se repite en otros trapos para los cumpleaños organizados por Sabina, con chocolate, juegos, regalos y bandas de cumbia de la zona norte. Convertido en Santo por Chaías, por Marcos, por Simón, los amigos que lo sobrevivieron, El Frente es, después de diez años, un mito urbano que circula más allá del cementerio y las villas de San Fernando, avanza como por su casa por las cárceles y los institutos bonaerenses, y se pasea dichoso por las aulas de las escuelas, de las universidades y hasta de la academia gringa y europea. Un matador de la Bonaerense conocido como El Paraguayo Sosa lo bajó de cuatro tiros arteros cuando se escondía desarmado bajo la mesa de un rancho. El Frente, junto a su amigo Luisito, también de dieciséis, había cruzado corriendo la villa 25 de Mayo, los monoblocks, el descampado y al final había colado rancho en lo de una vecina. El Frente se sentía protegido por la comunidad. La mayoría en esa zona del Conurbano veía en él a un Robin Hood canchero que enloquecía de amor a las pibas de su edad y repartía comida robada a lo montonero, en plena década del noventa, cuando ya nadie creía en nadie.
En estos años la familia del Frente ha crecido como muchas otras en la clase media bonaerense. Trabajos estables, cierto tiempo extra para el asado, para avanzar en la próxima pieza de la casa en construcción, para changas, hijos en la escuela pública con buenas notas, participación en un proyecto político de cambio a través del comedor popular y la escuela para adultos del fondo, esa que se llama Frente Vital. En estos años han vivido con dolor también la continuidad del gatillo fácil y la impunidad. El asesino del Frente volvió a matar, por la espalda, a otros dos jóvenes y la justicia volvió a terciar por él. Vive en la misma zona. Trabaja en seguridad privada como casi todos los policías de legajos manchados con sangre joven, premiados por el mercado securitario de la clase media alta paranoica. Los que siguen presos son los amigos del Frente. Presos o muertos, no han podido romper las cadenas que los condenan a la reincidencia cada vez que por breves meses ganan la calle. De todos ellos, Simón es el que me llama siempre. Estoy al tanto de sus traslados por las cárceles del interior adonde mandan a los presos con condenas largas como la suya, de su dieta, de sus ejercicios, de su corte de pelo, de su trabajo adentro, de su hijo de cuatro años al que le pudo comprar una moto eléctrica para su último cumpleaños. Él está al tanto de dónde ando, cuándo vuelvo, con quién salgo.
En el asado el Pato me cuenta los avances de su casa. Sabina me muestra los avances en la suya. El piso de cerámicos de su sala. La pintura reciente. El baño terminado. Al fondo, la escuela sigue siendo una casilla de madera, pero hay baños de material y decentes que hizo construir la Nación. Del municipio no recibe ni las gracias. Nunca se llevó bien con la gente de Massa. Tiene una alianza con un diputado del FPV que siempre la ayudó y diálogo directo con los bolsones más legítimamente interesados en lo territorial dentro del Estado, que, como aprendimos, no es homogéneo. De provincia llegan bolsas de alimentos, no lo suficiente, y bancan a un docente para los cuarenta alumnos que después de tres años pasan al secundario y quieren su propio colegio ahí mismo, en el patio de Sabina. La educación no es ya un espacio institucional con muros y playones de cemento, es ese reino neofamiliar en el que los lazos son más fuertes que los “objetivos”.
Hacia el final del asado hablamos de la película que se haría sobre la vida del Frente, que en todos estos años no encontró financiadores, y comentamos los guiones que no fueron. Nos reímos de la idea del que iba a ser su director. Soñaba con hacer volar por el cielo de San Fernando al Frente sobre su moto, como un Peter Pan suburbano. El Pato se acordó entonces de esa vez que iba con su hermano en la moto entrando al barrio y se cruzaron con una montaña de arena.
–Dale, volemos –dijo El Frente.
Y aceleraron a fondo la moto, remontaron la montaña, los dos en el lomo, vieron la villa desde la altura por esos largos segundos que dura el vuelo, y aterrizaron con un grito, impecables y jóvenes, sobre la calle de tierra.
Hubo un tiempo en que Sabina Sotelo llamaba cada vez que había un ruido feo en el barrio. A alguien habían matado por la espalda, a un pibe lo tenían en una celda de castigo, a un niño lo habían abusado, tal poli era extorsionador, secuestrador, asesino. Fuera el que fuera el dato, el conflicto, la tensión que me confiaba por teléfono, juntos avanzábamos, ella en el territorio, yo en las crónicas que salían los domingos en Página/12. Con el paso de los años Sabina se volvió? fuerte, tan fuerte que levantó la escuela en el patio, formó su propia organización de Derechos Humanos, consiguió limpiar de torturadores a las comisarías de su zona y los dramas, inmensos, fueron siendo menos, afectándola menos, cada tanto. La calle cambiaba con ella, como control de que no se zarparan con los chicos, y ella cambiaba la pelea, de la trinchera caliente de la denuncia al armado diario de otro futuro. Ahora que volvimos a encontrarnos volvió a ocurrir. Sabina llamó una tarde de martes, hace poco, y su voz del otro lado de la línea sonó como hacía mucho no la escuchaba: triste, llorosa, desesperada.
–Tenés que venir, Negrito. Tomate un remís y venite a casa.
–Estoy lejos, pero decime, ¿qué pasó?
–Me llamó recién la mujer del asesino del Frente. Se separó de él. Ahora está viniendo para casa porque dice que tiene mucho para contarme. Tengo miedo.
–¿Qué puedo hacer?
–Vení, quiero que la grabes, que estés presente.
Una hora más tarde entraba al patio de Sabina. La mesa afuera, el mate puesto, gaseosas y Sabina en la cabecera, rodeada de mujeres y de sus hijos, Pato y Graciana. En uno de los extremos, una mujer rubia, de unos cincuenta años, con un teñido prolijo, bien vestida, silenciosa, pequeña. Luego supe que era peluquera. Que vive en Garín, antes de Escobar, y que estuvo casada con el sargento de la policía bonaerense Héctor Eusebio Sosa durante veintidós años. Sosa, “El Paraguayo” Sosa, es el mismo tipo que el 6 de febrero del 99 persiguió al Frente por los pasillos de la Villa 25 y de la San Francisco, hasta dar con él en un rancho, bajo una mesa, y dispararle con su reglamentaria para acribillarlo. El Paraguayo Sosa es el mismo que luego fue preso por ese crimen, estuvo dos años adentro acusado de homicidio simple, pero zafó con un juicio abreviado transado con un típico fiscalito de zona norte, quien lo dejó libre por “exceso en legítima defensa”. El Paraguayo es el mismo que luego, por la lucha de Sabina y de la abogada María del Carmen Verdú, fue sentado otra vez en el sillón de los acusados, en un juicio oral ordenado por la Cámara de Casación de la provincia, y el mismo que fue absuelto por un tribunal acostumbrado a encerrar, si acaso, a los canas que bajan “civiles inocentes” y jamás a los que fusilan chorritos. El Paraguayo Sosa, el mismo que en 2007 persiguió a Jonathan Lorenzo y a Jorge Martínez, dos ladrones de Saavedra que escapaban de un robo en moto, y les disparó por la espalda con la misma reglamentaria de siempre, premiado por la fuerza, ascendido, en su mejor momento.
Esa rubia chiquita y coqueta sentada a la mesa de Sabina había sido su mujer. Lo conoció cuando los dos eran jóvenes y ella ya había hecho pareja con otro hombre que se perdió dejándola con dos hijos. El varón, M., tenía cuatro. La nena, G., tenía uno y medio. Sosa los adoptó. Les dio su apellido. Los crió como hijos. Pasaron un tiempo solo con ellos hasta que tuvieron un hijo de los dos, que hoy tiene quince y estudia en una escuela militar lejos de Buenos Aires. Los dos mayores también tuvieron vocación armada: los dos estudiaron para policías. Y eso es lo que son, policías como el padre.
Hasta ahí nada que llamara demasiado la atención. Decidí sacar el grabador y preguntar, convertir esa escena que parecía doméstica en un mano a mano periodístico, ir al punto, saber qué se traía. María Luisa Enríquez comenzó entonces a denunciar:
–Entre otras cosas, me separé de él porque siempre fue una persona violenta. Aunque se puso más autoritario y peor cuando empezó a ser policía y cuando empezó a matar chicos. Después de eso, él se sentía poderoso. No sabían con quién se metían y se fanfarroneaba.
Sabina Sotelo la escucha distante. Todos en la mesa callan y esperan. Sabina la ayuda:
–Eliminé a un caco, es la frase de él –apunta.
María Luisa asiente. Y sigue.
–Nos amenazaba con armas. A mi hija llegó a correrla con una escopeta. Me volvía loca diciéndome: “Ya maté a esos negritos, ¿te creés que no puedo matarte a los tuyos?”. Yo le tenía terror, pensaba que sí, que era capaz de matarlos. Cualquier cosa lo violentaba. Cualquier cosa que él no podía hacer a su modo y forma, ya se le soltaba la cuerda.
El 6 de febrero de 1999, María Luisa estaba haciendo una tintura en la peluquería cuando un vecino le avisó que su marido aparecía en la televisión. Crónica TV mostraba los camiones de asalto, el avance del GEO con sus escudos sobre la villa San Francisco, el helicóptero de la Bonaerense sobrevolando la batalla que se había desatado después de la muerte del Robin Hood villero. El cuerpo de Víctor Manuel Vital yacía en el rancho de doña Inés Vera con cuatro balazos. Uno de ellos le había perforado la mano –cuando, como un niño, quiso cubrirse la cara al ver que el Paraguayo Sosa le tiraba– y le había entrado por el pómulo izquierdo, de arriba hacia abajo. Sosa diría luego que el Frente estaba armado –con un fierro de esos que se ponen junto a los cuerpos del gatillo fácil– y parado frente a él, como un poderoso enemigo. En la primera causa en la que se investigó el crimen, el juez aceptó como válida una pericia que demostraba que por el ángulo de ingreso de la bala 9 mm que lo mató, si la versión de Sosa era cierta, el Paraguayo debería haber medido más de tres metros. Esa mañana, sobre las villas de San Fernando se desató una tormenta furibunda que se vio por televisión tan clara como la sonrisa del sargento. El Frente era tan conocido por la policía de su barrio que durante los últimos meses no podía pararse en ninguna esquina porque allá iba a buscarlo la gorra. Los cuatro tiros de Sosa eran un estandarte con el que vanagloriarse.
–Y lo pasaron por Crónica y ahí lo vi. Entonces ahí él alardeaba… Lo que me acuerdo es que vino nervioso, excitado. No estaba mal, se sentía triunfante, no se sentía mal por haber matado a alguien. Yo siempre dudé que el chico, tu hijo –dice mirando a Sabina–, tuviera un arma, yo lo dudé siempre.
–¿Supo de otras historias similares a estas?
–Siempre fue muy prepotente, él tenía la razón en todo, yo sabía que la pasaba mal, y me decía “para qué lo voy a contradecir si después toma represalia con los chicos…”.
María Luisa se queda callada, respira hondo, y no puede frenar el llanto.
–¿Les pegaba?
–Mucho. Hasta ha llegado a tirar tiros adentro del dormitorio.
Habla y llora, sin parar de contar a pesar de las lágrimas.
–¿Por qué este interés en acercarse a la familia del Frente Vital y dar su testimonio?
–Porque el 10 de noviembre del año pasado, él vino y sacó a unos amigos de mi hija de 24 años de la casa, los sacó del cuello. Mi hija estaba harta, y en un momento le gritó que nos arruinó la vida, se lo gritó el 10 de noviembre, y él entró y sacó a los invitados. Y mi hija le gritó: “Sos un desgraciado, un violador…”. Y yo le dije: “¿Cómo que es un violador, G.?”. Y ella dijo: “Mami, decime dónde está la pistola que lo voy a matar a este desgraciado”.
María Luisa estaba tan nerviosa, dice, que ni siquiera se acordaba dónde estaba la pistola. Vivió siempre en una casa armada, con un hombre armado, y ahora sus hijos, armados, querían usar la reglamentaria contra su propio padre. No tuvo que hacer el esfuerzo. Ese día él se fue, y pasó los días siguientes merodeando, acosándolas.
En la mesa de Sabina todos escuchábamos el relato sin apartar la vista de la mujer. Alguien le alcanzó una servilleta de papel. Ella se secó las lágrimas. Se escuchaba apenas el croar incesante de las ranas y uno que otro auto que pasaba por la calle asfaltada, a lo lejos.
–¿Qué pasó después?
–A mi hija la veía cada vez peor. Ella ya estaba bajo tratamiento psicológico por la depresión que tenía. A los tres días no aguanté más y la senté, le dije, “Mamita, por favor decime qué te pasa”. Entonces mi hija me confesó que él la había violado desde los trece años. Me decía: “Mami, yo odiaba cada vez que vos te ibas a San Cayetano, porque ese día me agarraba de los pelos, me lastimaba, y yo te quería contar, pero te veía a vos tan mal que pensaba que no podía hacerte eso”.
María Luisa no encuentra una respuesta que termine de explicarle el silencio de estos años. Es cierto que ella era más débil, sumisa, vulnerable. Es cierto también que Sosa casi no las dejaba a solas. Que a medida que su puntería le fue dando fama como matador dentro de la Bonaerense, se volvía más violento. Que el miedo es la más poderosa de las mordazas.
En 1999, el año en que Sosa mató al Frente, G. tenía trece. Ese fue el año en que, dice, comenzó a violarla. Así lo contó en la fiscalía de Escobar, el último 3 de diciembre. Allí se investiga su denuncia, un expediente con el número 7155/10. G. pasó del silencio a la acción. El 21 de diciembre ratificó todo lo que había dicho ante la fiscal. El 23 de diciembre la justicia ordenó que Sosa dejara el hogar que compartía con su familia. Aunque el caso es complejo, la abogada de la familia, Leonor Orellana, confía en que las pericias psicológicas y psiquiátricas a G. demostrarán que Héctor Eusebio Sosa no solo ha sido un asesino, sino también un violador.
Nada de esto saben quienes ahora son sus nuevos amigos, en una iglesia evangélica de Garín, donde el Paraguayo Sosa es el Hermano Héctor, uno de los asistentes más confiables del pastor, uno de los que con sus oraciones, cada domingo, eleva su plegaria a Dios.
El viento de ese sábado sopla fuerte; hay que cerrar las ventanas del coche para avanzar por la autopista a Campana, a pesar de lo lento que van todos hacia sus quintas. Es casi de noche y debo acompañar al Pato, el hermano de Víctor Manuel “El Frente” Vital, a conocer la iglesia evangélica Rey de Reyes de Benavidez. El Pato espera con cierta ansiedad el momento: María Luisa Enríquez, la ex mujer del asesino de su hermano, ya nos ha contado que el hombre ha violado a su hija desde los trece años y que su último refugio es ese templo protestante donde, con disfraz de cordero, hace una veloz carrera de pastor.
La casa del Pato está en una cuadra asfaltada y con árboles, rodeada de otras que se levantan de a poco, y contundentes. Al Pato lo rodean su mujer, Silvina, todavía con el uniforme del trabajo, y su hija de nueve con una amiguita. Las nenas juegan a la moda y critican la Para Teens porque tiene demasiadas publicidades. La bebé se despierta, jugamos con ella, pasa de los brazos de su padre a los míos sin chistar, y vuelve a los de su padre. Pato tuvo un sábado típico: se ocupó de las nenas y del jardín. Cerca de las nueve de la noche ya sabemos que la iglesia debe estar llena, es hora. Tenemos que chequear que, tal como nos han dicho su ex mujer y algunos vecinos, el policía asesino, Sosa, es uno de los “hermanos” que cada semana eleva sus plegarias en el Centro de Adoración Renuevo, en la esquina de Chilavert y Los Andes, a poco del kilómetro 39 de la Panamericana.
En Benavidez, el asfalto es de la autopista. Luego, uno se puede perder por calles poceadas de tierra y, de pronto, muy cada tanto, volver a alguna de cemento. La iglesia tiene un cartel que publicita “Renuevo”, una playa de estacionamiento de tierra y unos señores de traje y corbata en la puerta. Dan la bienvenida y controlan si llegan nuevos devotos. Así, como dos nuevos hermanos, entramos el Pato y yo, con nuestras camisas planchadas, afeitados, peinados. El Pato no está seguro de acordarse de la cara del Paraguayo Sosa. Nos ubicamos en la última fila. Es un medio círculo con trescientas sillas de plástico que apunta al escenario habitado por una banda que, si no se oyera, parecería imitar a los Beatles. En cada tema, un solista entona el salmo y un coro de tres chicas, en la misma gama de fucsia, sostiene el grito de aleluya. Al costado, en una pantalla gigante, como en un karaoke, se pasa la letra. Nadie se pierde. Trescientas personas cantan. Nosotros cantamos.
El Pato cree que quien camina al fondo del salón, uno de los morochos de corbata y camisa, es el asesino de su hermano. Debe ser ese, se dice. La verdad es que los hermanos tienen traza de bonaerenses en casamiento. “Me repersigo –dice el Pato–, están vigilando”. Y sale hacia el baño. Trama algo. Sigo en mi sitio y, ante la mirada de algunos, decido cruzar las manos, parado. Meditar, o intentar meditar, al menos, mientras todas esas personas levantan los brazos hacia el cielo. El pastor interviene entre canción y canción. Todos los pastores del mundo parecen ser hermanos: hablan igual, exclaman igual, ponen la voz en efecto tenor y alientan a la concurrencia con el mismo vozarrón gangoso. Este no se escapa de la vieja escuela pastoril. El Pato vuelve del baño y encara al supuesto Sosa. Le pide algo. El supuesto Sosa le habla.
“A vos nunca te había visto, es la primera vez que entrás a la iglesia”.
Escucho que le dice. El Pato parece tranquilo. Le sigue el juego. “Soy Héctor”, dice el Pato, y no miente. Así se llama. “Yo también –se sorprende el proyecto de pastor–, Héctor”. Ya está, piensa el Pato, este es el asesino del Frente. El asesino lo mira a los ojos y le da la mano. El Pato sufre. Héctor Eusebio Sosa, El Paraguayo Sosa, el asesino de Víctor Vital, de Jonathan Lorenzo y Jorge Martínez –dos ladrones a quienes bajó por la espalda cuando escapaban en moto seguidos por su patrullero–, acusado ahora de violar a su propia hija –la crió como suya desde chiquita y le dio su apellido–, está ahí, en la iglesia, haciendo de vigilante y guía. El Pato vuelve a su silla, dice, “es él”, entre dientes y, al mismo tiempo, escucha cómo el pastor pide que todos los que estamos allí por primera vez levantemos la mano. Ya nos vieron. El Pato levanta la suya, yo la mía. El pastor nos cuenta uno por uno. Somos once. Tenemos que acercarnos al escenario. Temo que nos haga hablar, aunque tenemos una historia: una madre enferma y un amigo en la droga. Miramos al piso mientras el pastor invoca, se sume otra vez en ruegos, pide que toda la iglesia ore por nosotros y nos sacan hacia un costado para que anotemos nuestros datos en unas fichas. Están muy organizados. Nos hablan de la palabra de Dios, nos invitan a una reunión en la semana y nos dejan salir otra vez al salón lleno. Es el momento para irnos.
Estamos a punto de partir, en el estacionamiento, cuando el asesino, intuitivo al fin, se acerca. Durante todo nuestro chequeo he temido que el Pato golpeara a Sosa. Esa era la preocupación de Sabina. El Pato podría bajarlo de una trompada, pero la familia del Frente no quiere eso, sino un escrache. Sosa lo ignora esa noche, cuando frena al Pato, quien está por subirse al auto y la emprende con un monólogo evangélico. Le habla de su cambio, de cómo la culpa se le fue, de que estuvo hasta preso dos años –por el crimen del Frente– y perdió todo, pero aquí lo entendieron, le dice que nosotros, el Pato, yo, también encontraremos consuelo de todo cuanto nos atormenta. Y creo que el Pato, justo cuando el asesino lo quiere abrazar como hermano, lo emboca. Pero el Pato, más fuerte que Dios, no lo hace. Tengo que llevármelo, digo, para que lo suelte ya. Y antes de dejarnos partir, Sosa, el asesino, acusado de violador, evangélico, anota su número de teléfono en un papel y me lo pasa: Héctor Eusebio Sosa, dice, para confirmación final. El Frente Vital parece no descuidar detalle. Se asegura. Su asesino no se ha escapado.
Dos semanas después, el escrache llega. Sabina ha acordado hacerlo con la ex mujer del policía, y hasta le dicen que participará la hija, la chica que lo acusa de violación. A las cinco de la tarde del domingo, los fieles llegan de a poco al templo. A la vuelta de la esquina, Sabina espera el momento indicado arriba de un colectivo que consiguió para mover a un grupo de mujeres y chicas con redoblante, un bombo y volantes con la cara del asesino. La ex mujer y la hija nunca llegan. Junto a Matilde –la eterna compinche del Frente– y su amiga Mariselva Machietto entra al Centro de Adoración Renuevo. No sabe si Sosa está en el salón. Camina hasta el escenario y, aunque no le entregan el micrófono, se anima sola, protegida por esa remera en la que está la cara de su hijo muerto. A los fieles ya no les queda más remedio que escuchar que ese tipo que los quiere convencer a todos de que sana, en realidad, mata y viola, les grita esa mujer. Y al escrachado no le queda más remedio que escuchar a la única que no le tiene miedo: Sabina Sotelo. Por eso aparece, por un costado, intentando escabullirse, y Sabina se le va al humo, con sus amigas en la espalda. “¡Asesino! ¡Asesino! ¡Violador!”, grita. Y los otros hermanos de corbata lo conducen hacia afuera, donde esperan las mujeres tímidas y sus hijas, y sus nueras, y sus nenes, con los bombos y un megáfono del que de pronto salen las palabras de Rosa, una mujer que no se cansará de gritarle: “Asesino, violaste a tu hija”.
Las mujeres pierden la timidez. Y Sosa se enreda en sí mismo. Da vueltas por la playa de estacionamiento, escapa con excusas, como “vayan a la justicia”; se produce un remolino de acusadores, y quiere avanzar pero el puño de Sabina lo detiene. El Pato lo frena con el cuerpazo, y no le pega. Deja que las mujeres se encarguen. Le gritan con el megáfono en la oreja. Y él escapa, caminando, hacia la autopista, a la parada del 720. Engancha uno. Allá lo siguen. Y cuando sube, ya no lo dejan mover. Veinte minutos queda el colectivo parado en el puente que cruza de Garín a Benavídez. El Pato abrazado al micro, las mujeres en un cordón humano que lo inmoviliza. El asesino, acorralado, adentro. Y así permanece, hasta que un patrullero de la Bonaerense, el 10 996, llega silencioso a rescatarlo. Sentado atrás, como un reo, parte, escapa de las mujeres furiosas que lo escracharon, de una vez y para siempre.
Esta crónica forma parte del libro de Cristian Alarcón “Un mar de castillos peronistas”, publicado en 2013 por editorial Marea





0 Comments on "Escrache al asesino que quería ser pastor"