En uno de los 55 allanamientos ordenados por la justicia, un grupo especial de la Policía Bonaerense ingresó a un barrio privado de Luján donde vive Jorge Castillo, el hombre fuerte de la feria La Salada. El dueño de casa recibió a los agentes a los tiros. Está acusado, entre otros delitos, de torturar a mujeres que roban en la feria.
Sebastián Hacher, editor de Cosecha Roja, pasó cuatro años investigando la feria y publicó el libro Sangre salada. Durante ese período entrevistó a Castillo. Aquí podés leer el Capítulo 3, Punta Mogote: Encuentro con el jefe.

Cada vez que sonreía, Jorge Castillo levantaba el labio superior y dejaba caer el inferior hasta descubrir toda su dentadura. La mueca escondía estados de ánimo contrapuestos. En algunos momentos, parecía flotar en su propio ego sin importarle más que su metro cuadrado. En otros, aterrizaba sobre los detalles con una voracidad que exasperaba. En uno y otro estado, los 120 kilos de su cuerpo eran como los de un emperador romano entregado a un banquete permanente. Su gordura era un sello de autor: Castillo no era el hombre más voluminoso en una feria donde abundaban las panzas, era el único al que todos llamaban El Gordo.
Lo entrevisté por primera vez en julio de 2008. En aquel entonces era considerado el hombre fuerte de La Salada, aunque sólo administraba Punta Mogotes. En ese encuentro habló sin parar durante casi una hora. Nicolás Francés, mi compañero, quiso hacerle un retrato. Castillo intentó regalarnos una buena pose, y yo recordé que había visto su foto en una revista. “El rey de la Argentina trucha” decía la tapa. Y debajo del titular estaba él, con su gesto de hiena vieja.
–No te rías para la cámara –dije–. Vas a salir igual que en esa revista.
Era imposible no tutearlo.
–A mí no me importa nada –respondió.
Lo dijo, levantó los hombros y no pudo reprimir la risa. Era el mismo gesto que había visto en la imagen.
Esa tarde explicó que nada lo afectaba: hablasen mal o bien, todo era propaganda para el negocio. Tenía motivos para estar tranquilo. Manejaba la feria más grande del país y nadie parecía dispuesto a moverle el piso. Y si alguien intentaba algo, primero tenían que superar a los dos custodios de la puerta. Ambos parecían convincentes. Desde la seguridad de Hugo Chávez no veía tipos tan grandotes dedicados a cuidar a alguien. Y tampoco me había cruzado con gente que disimulara tan mal las pistolas Glock 9 milímetros en la cintura. Claro que había diferencias: los custodios de Hugo eran un mini ejército de hombres de guayabera roja, y los de Castillo apenas dos policías bonaerenses entrados en kilos. Pero imponían el mismo tipo de respeto.
Aquella vez nos había citado a las doce del mediodía. La oficina era su casa de la infancia, una construcción de dos plantas en un callejón frente a Punta Mogotes. Se entraba por un garage y los despachos estaban en la planta alta, atrás de la terraza. Al fondo todavía vivía su padre, que estaba por cumplir noventa años y no pensaba irse del barrio. Castillo, en cambio, se había mudado a un barrio cerrado en Pilar.
Lo esperamos durante dos horas. Cuando estábamos por irnos, en la entrada de la casa estacionó una camioneta Dodge Ram. Era una 4×4 que usada cuesta 50 000 dólares y que parece sacada de una serie ambientada en Beverly Hills. Castillo bajó del asiento del conductor. Enseguida lo rodeó una docena de personas. Él caminaba y parecía escucharlos a todos a la vez. Cada tanto paraba a responder algo. Los destinatarios tomaban sus palabras como una especie de bendición y se iban con ellas.
–Don Jorge –lo encaró un carrero de mirada gacha–, voy a ser papá, necesito un préstamo de 5000 pesos.
–Es mucha guita. Conseguite diez compañeros tuyos que te salgan de garantes y te lo damos.
–Castillo –se quejó otro que bajó de una bicicleta–, estoy vendiendo cds de películas y la policía me quiere cobrar coima.
–¿Y para qué vendés eso? Dedicate a hacer algo legal y ya.
Dos pasos más, y un empleado de seguridad le explicó que un carrero le había robado a un puestero, y que la víctima le pedía plata a cambio de no denunciarlo. Castillo pareció dudar un segundo.
–Ninguno de los dos puede trabajar más. Ni el carrero ni el vendedor.
El empleado de seguridad asintió y se fue, pero no parecía muy convencido. Algunas de esas órdenes dadas a viva voz eran como los pedidos de cortar cabezas que hacía la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Nadie estaba dispuesto a cumplirlas.
–Somos los periodistas –anuncié cuando logré acercarme–.
Habíamos quedado a las doce.
–Uh, me olvidé. Van a tener que aguantar. Me esperan para una asamblea.
Lo seguimos junto a todo el cortejo hasta el portón de la feria. A esa hora, Punta Mogotes era un galpón apenas poblado por estructuras de alambre y perros que dormían entre los desechos de la noche anterior. Llegamos hasta el lugar donde solían armar sus puestos los
zapateros. Ahí estaban los asambleístas: la mayoría eran bolivianos. Vieron llegar a Castillo y avanzaron hacia él, intentándole hablar todos al mismo tiempo.
Eran unas cien personas, y parecían enojadas.
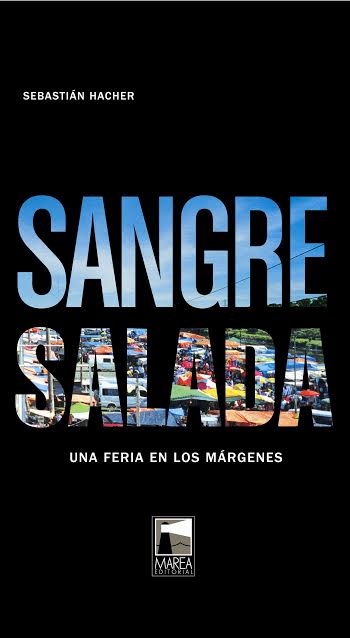
Entrevistarlo era la última parte de nuestro trabajo. En aquella época, con Nicolás Francés queríamos hacer un ensayo fotográfico sobre la feria. Castillo nos había autorizado por teléfono, sin conocernos. También nos había asignado una custodia encabezada por el jefe de seguridad de Punta Mogotes. Era un tipo canoso, no muy grandote pero muy curtido. En secreto, lo bautizamos nuestro Charles Bronson del Conurbano. Usaba una especie de chaleco antibalas lleno de bolsillos, al que le habían bordado las palabras Jefe de Seguridad con hilo celeste y arabescos. El traje era de mala calidad, pero en ese contexto le daba cierta importancia. Sobre todo porque dejaba asomar el caño de una 9 milímetros en la sobaquera.
En nuestro primer encuentro, Charles nos contó que era sargento retirado de la Policía Federal. Había formado parte de una brigada de investigaciones y tenía problemas con la Justicia, según él, por “reventar a tiros a un delincuente”.
Lo que más le preocupaba a Charles de nuestro trabajo era que las imágenes no se usaran para mostrar que ahí se vendía ropa de marcas falsificadas.
–¡Mirá lo que saca el guacho este! –se quejaba cuando Nicolás fotografiaba algún cartel que ofrecía Levi’s 505 o camisas Kosiuko.
Con Nicolás teníamos un método de trabajo particular. Él iba con una cámara pequeña, de rollo, y yo lo seguía de atrás. Un poco le cuidaba las espaldas y otro poco funcionaba como productor y asistente. Era el que hablaba mientras él hacía las imágenes.
–A nosotros lo que nos interesa es la vida en la feria. Lo de las marcas nos da igual –decía yo cuando Charles Bronson se impacientaba.
Eso era más o menos cierto. No queríamos denunciar a los talleristas que falsifican marcas. Al fin de cuentas, son grandes empresas que no se caracterizan por su honestidad. Lo que nos preocupaba era adaptarnos a lo impredecible de los horarios. A veces, Charles nos citaba de madrugada para estar en la apertura, y cuando llegábamos nos decían que por una decisión de último momento todo había empezado y terminado un día antes. Nunca supimos cómo se enteraban de esos cambios las miles de personas que compraban y vendían en la feria: cada vez que preguntábamos, la respuesta era distinta. Algunos puesteros habían ido a otra hora avisados por los carreros, otros se enteraban por rumores, o porque llamaban a un contestador automático en el que, en teoría, una voz decía el horario justo.
Una mañana de domingo llegamos y encontramos a Charles en la entrada de la administración. Nos recibió con una sonrisa.
–Hoy van a fotografiar algo divertido –anunció.
No le creí. Nunca creo cuando me dicen esas cosas, cuando la propuesta viene acompañada con la sonrisa sobradora de quien cree saber qué es lo que quiere el otro. Pero era Charles, y no podíamos decirle nada.
Junto a él había tres personas. Uno era un gendarme viejo y muy flaco que cuidaba el estacionamiento. Usaba los pantalones un poco grandes, con la camisa adentro y un cinturón mucho más arriba de la cintura. Tenía el pelo teñido con colágeno, peinado a la gomina y un camperón verde dos números más grandes que su talle. Al lado suyo había un hombre de barba canosa y traje sport. Charles dijo que era un funcionario de alguna repartición municipal. Tenía cara de no querer estar ahí.
Charles estaba excitado. Le apoyó una mano en el hombro.
–Lo acaban de parar en Camino Negro. Le pidieron coima, así que vamos a escracharlos.
Subimos a una camioneta 4×4. Íbamos con Nicolás, un chofer, Charles y el gendarme. A la altura de la feria, Camino Negro todavía tenía un descampado enorme, un gran baldío en el que vimos un caballo muerto, restos de tela y varios autos quemados. El operativo policial estaba al costado de la ruta, en una zona de pastos altísimos. No era un operativo común: el móvil era un Fiat Palio azul con una sirena portátil en el capó. A su alrededor había tres hombres grandotes, todos con chalecos de la Policía Federal.
El más alto de todos tenía la boca abierta, como si estuviese hipnotizado. Estaba quedándose pelado y el chaleco de policía le quedaba un poco chico. Cuando pasamos delante suyo estaba parando una camioneta de una familia boliviana. Hicimos algunas fotos de costado. Pensamos que era suficiente, pero avanzamos quince metros y Charles señaló la banquina.
–Pará acá –le ordenó al chofer.
La camioneta frenó. Bajamos en silencio. Sacamos nuestras cámaras y empezamos a disparar. Tardaron treinta segundos en detectarnos.
–¡Mirá! –gritó uno de los policías.
Parecía pesar unos 150 kilos y se movía como desesperado. Tenía el pelo corto y la cara cubierta por una pátina de grasa. Parecía Barney, el eterno borracho de Los Simpsons.
–¿Qué carajo botoneás? –dijo mientras intentaba correr hacia nosotros.
Charles le salió al encuentro y se presentó. En la calle, dijo después, siempre hay que hablar primero.
–Le pidieron coima a nuestro jefe. Estamos con unos periodistas y vinimos a ver qué pasaba. Soy el jefe de seguridad de la feria Punta Mogotes.
Barney se quedó en silencio. Parecía concentrado en tratar de entender algo. El policía de la boca abierta tomó la posta.
–Nosotros somos de la Federal, de defraudaciones y estafas. Vos mandás en la feria. Acá mandamos nosotros. Quiero los documentos de todos.
Barney me miró. Extendió la mano y frunció el ceño. Lo hizo de forma exagerada: agachó la cabeza, y el mentón desapareció debajo de una enorme papada.
–También mostrame tu credencial –dijo.
Yo tenía una identificación vieja. Me la dieron cuando trabajé durante un mes en un programa de televisión. Atrás tenía dibujado el logo de Canal 13.
El tipo agarró mis documentos y los juntó con los demás. El gendarme flaco dijo que era comandante de alguna cosa. El policía de boca abierta lo miró a los ojos y gritó:
–Identifíquese.
Parecía un código interno, algo sacado de un manual de procedimientos que regía las relaciones entre fuerzas de seguridad. El gendarme empezó a palparse los bolsillos. Por último, se agachó, levantó su pantalón y sacó un carnet verde de adentro de la media. Tenía las piernas flacas, y usaba medias de vestir azules. Se incorporó para mostrar la identificación y el policía largó una risita sobradora.
Al gendarme le temblaban las manos.
Ajeno a todo, el doble de Barney jugaba con la credencial de prensa. Me miraba, miraba la foto carnet y me volvía a mirar. Parecía querer descubrir algo en ella. Cuando la dio vuelta, Charles le señaló el sol dibujado en el reverso.
–¿Ves? –dijo–. Estos pibes son de Canal 13. Mañana esto va a salir en el programa de Santo Biasatti.
Barney miró fijo el logo y se puso colorado. El de la boca abierta hizo un gesto extraño. Hubo uno o dos minutos más de idas y vueltas, pero estaba claro que habíamos recuperado varios puntos. Desde ese día nos sentimos parte de La Salada.
La asamblea entera parecía dispuesta a linchar a Castillo. Algunos feriantes agitaban papeles celestes y decían que no podía ser, que les estaban robando. Castillo los dejó avanzar, gritar, ponerse desaforados. Cuando estuvo contra la pared empezó a hablar él.
–Si hablan todos juntos –gritó–, no entiendo un carajo.
Después los fue interrogando uno por uno. Elegía a uno de la multitud, lo señalaba con el dedo y le preguntaba qué había pasado. Las respuestas que recibía eran siempre más o menos las mismas: que los empleados de seguridad de Punta Mogotes les estaban cobrando dinero de más, y que para colmo no cuidaban los puestos.
–A mí me amenazaron –se lamentó una mujer bajita– con que si no pagaba me rompían todo. Me quieren quitar el puesto.
–Callate –la cortó Castillo–. ¿Vos no sos la esposa del tipo que apuñaló a un puestero?
La mujer agachó la cabeza. Hubo tres segundos de silencio.
–¡A todos nos pasa lo mismo! –se escuchó desde el fondo.
Con el grito volvió el barullo. La idea central era que los empleados de Castillo estaban cobrando un servicio de seguridad y mantenimiento extra a un grupo de feriantes. A algunos, incluso, les habían pedido hasta 30 000 pesos para renovar el alquiler de los puestos. Era lo que los feriantes llamaban “llave”, una especie de comisión que algunos dueños cobran para renovar los contratos de alquiler, y que varía según la época del año, la ubicación y la habilidad negociadora de las partes involucradas.
Castillo parecía desentendido de todo. En algún momento logró ponerse en un lugar desde donde lo vieran todos, y agitó en el aire un talonario de recibos color rosa.
–Acá hay gente que no quiere poner un peso y eso no puede ser –dijo–. Este bono es el que hay que pagar: incluye la seguridad, el mantenimiento y una colaboración para el comedor. El resto no existe. Yo voy a hablar con la gente de seguridad y me voy a encargar de que nadie los moleste pidiendo cosas que no son. Pero ustedes no se hagan los vivos. Paguen lo que tienen que pagar.
La reunión se diluyó de a poco. Muchos se fueron en camionetas Sprinter, que ese año estaban de moda. El que menos apuro por irse tenía era el propio Castillo, que todavía estaba encendido por su propio discurso, y hablaba de cualquier tema con el mismo
tono de arenga.
Cuando no quedaba casi nadie que lo escuchara nos llamó para que nos acercáramos. Merecíamos una explicación.
–No tengo paz –dijo–. Los bolivianos no quieren pagar nunca. Se quejan por todo. Y mis empleados se hacen los vivos para sacarles plata.
Nos pidió que los siguiéramos. El pequeño cortejo del principio seguía en pie: éramos unas diez personas que caminábamos a su alrededor. Los guardaespaldas venían atrás. El más corpulento parecía tener problemas para que no se le notara la pistola en la cintura. O quizás era pura ostentación.
***
En La Salada, las cosas se acumulan durante el día y se van haciendo a medida que se las tiene enfrente. Eso trae algunas desventajas: alguien puede hacer una cita para las cinco, llegar a las ocho y tomarlo como lo más natural del mundo. En el caso de Jorge Castillo, para entrevistarlo había que hacer cola como si se esperara en el almacén. Hasta mediados de 2010, la única posibilidad de verlo era ir los martes a la mañana a su oficina frente a la feria, y esperar. En la fila había desde señoras con problemas en sus puestos hasta funcionarios municipales, pasando por viajantes de comercio, deportistas en busca de auspicio, dirigentes políticos barriales y buscavidas que llegaban a la feria con las propuestas más delirantes. Era imposible concertar un horario fijo. Uno lo llamaba por teléfono y la respuesta era siempre la misma:
–Venite el martes a la mañana.
No era una cita: era una invitación a sumarse a la fila. En su oficina había dos secretarias que nunca anunciaban a nadie. Como mucho intentaban interpretar el grado de ocupación del jefe y calculaban cuánto había que esperar. Castillo espiaba desde la persiana americana de su despacho, y cada tanto salía para hacer pasar a alguno. Más o menos respetaba el orden de llegada, aunque a veces entraban primero quienes él consideraba que podían tener privilegios.
–Soy un mano santa –dijo medio en broma cuando le pregunté por ese método para atender a la gente.
Era verdad: trabajaba como los curanderos de pueblo, cuyos pacientes esperan en grupos abajo de los árboles. El médico, que actúa por inspiración divina, los hace pasar de a poco haciendo una seña desde la puerta de su consultorio, y en ese ser llamado hay algo mágico, un acto que ya empieza a sanar.
Castillo actuaba igual que ellos, pero en el fondo no creía en esas cosas. Una de las claves de su éxito en La Salada era haber terminado con los intermediarios.
–Acá –afirmó durante una entrevista– yo soy dios.
Punta Mogotes fue la última pileta en convertirse en feria. Castillo siempre contó la misma historia, que casi nadie se animaba a desmentir, y que con el tiempo también se elevó a la categoría de mito fundacional.
Era más o menos así:
Una mañana de 1999 él iba a vender zapatos a Ocean y se cruzó con Manolo Presa, que todos los días a esa hora regaba las plantas. El viejo amigo de Fangio vivía en el edificio desde donde administraba la pileta.
–Castillito –le dijo–, te vendo la pileta, así abrís vos una feria.
Manolo lo quería como a un hijo. Gonzalo Rojas Paz, el dueño de Urkupiña, le había ofrecido tres millones y medio de dólares por el predio, pero al viejo no le gustaba hacer negocio con los bolivianos.
–¿De dónde saco tres palos y medio? –preguntó Castillo.
–Vení a cenar esta noche y hablamos.
Entre los dos hicieron un croquis y lo dividieron en mil puestos. Pocos días después, Castillo organizó una asamblea en el comedor de la feria Ocean y ofreció el negocio: comprar puestos a tres mil quinientos dólares cada uno. La oferta incluía pagar la mitad al contado y el resto en 24 cuotas para levantar una hipoteca a favor de Manolo Presa.
La feria Punta Mogotes se formó como Sociedad en Comandita por Acciones. En su estatuto fundacional se nombraron cuatro administradores: Jorge Castillo, los hermanos Manuel y Raúl Corrillo –dos feriantes bolivianos– y Jorge Preguerman, el yerno de Manolo. Según el propio Castillo, por la venta a él le tocó el tres por ciento del valor del predio, dinero que invirtió en comprar treinta puestos. También según él, a Manolo le quedaron cien de esos puestos.
Una década más tarde, Punta Mogotes se volvió la feria más grande y la más conocida. Lo que antes era un techo de chapa se había convertido en un estacionamiento aéreo y, de a poco, los antiguos puestos de alambre se transformaban en pequeños locales de material. En los medios de comunicación se hablaba de Punta Mogotes como si esa sola feria fuera La Salada. Y se nombraba a Castillo como al dueño de todo. Sin embargo, Mogotes tenía 1300 puestos: apenas un diez por ciento de todo el complejo. El reconocimiento era simbólico, social.
Para Castillo, el éxito tenía un solo motivo: él.
–Yo veía a los bolivianos y decía: cómo puede ser que tengan tan buenos precios y progresen tanto. Y después me di cuenta cuál era el sistema. Venden a poco valor y mucha cantidad. Si algo sale 10 pesos de costo, lo ponen a 12, cuando los argentinos lo venderíamos a 20. Yo aprendí eso, lo copié y lo mejoré.
–¿Cómo lo mejoraste?
–Como primera medida, enfrenté a los medios. Cuando los medios tomaban a la feria como a un cuco, dije “vení, entrá”. Si iban a Urkupiña o a Ocean los agarraban a cascotazos. Yo les abrí la puerta. Hoy ya instalé La Salada: es una marca registrada. Todos se sirven de lo que yo hice. Esto benefició a Urkupiña, benefició a Ocean, benefició a La Ribera. Y ellos mismos lo reconocen, ellos reconocen que fue gracias a Castillo.
***
Abajo de su oficina, en el garage, se acumulaban sulquis fileteados, radios antiguas y todo tipo de objetos tan caros como extraños. Parecía el depósito de un nuevo rico que invertía de forma algo exagerada en sus berretines de siempre. La actividad comercial se concentraba en la terraza, en lo que parecía un departamento de soltero reconvertido en oficina. En la primera habitación estaba la sala de espera. Era una especie de living donde convivían muebles viejos, muestras de mercadería de la feria y un escritorio de roble. La televisión siempre estaba prendida en programas de chimentos, y el decorado seguía la misma lógica que todo lo demás: en las paredes había posters de otras décadas, fotos y camisetas de fútbol autografiadas.
Cada tanto, Castillo salía del despacho para darle órdenes a su secretaria. La primera vez que lo hizo delante mío, en la mano llevaba un rollo de alambre: lo pensaba usar para delimitar su territorio en un campo de Santiago del Estero.
–Yo no soy sólo La Salada –dijo cuando le pregunté por ese emprendimiento–. En total tengo quince empresas, algunas más grandes, otras más chicas. Armé una de seguridad privada, una de créditos, otra agropecuaria y tengo caballos de carrera. A todas las hice yo con poco dinero. Es algo que llevo en la sangre.
Castillo sostenía que entre sus antepasados valencianos había algún gitano, y que su habilidad para los negocios era genética. Uno de sus ejemplos era la forma en la que había comprado el campo en Santiago: pagando 5000 pesos por mes hasta completar 75 000.
–Hoy –se ufanó– con el título de propiedad y el alambrado puesto, sale 800 000 dólares. Ya capitalicé esa plata.
Nunca le creía cuando citaba números. La mayoría de las veces exageraba para arriba o para abajo. Decía, por ejemplo, que era dueño de treinta puestos, pero en la feria todo el mundo sabía que en realidad manejaba cientos que se armaban en la calle, frente a Punta Mogotes. Los que dominaban esa parte eran sus empleados más fieles y nunca hablaban del tema.
Una vez me explicó en qué consistía su trabajo de administrador. Como si se tratara de un consorcio gigante, dijo, pagaba la luz, la seguridad, el mantenimiento, construía. A fin de mes dividía todo por la cantidad de puestos y el resultado era la expensa que le cobraba a cada propietario.
–Por ese trabajo me pagan –explicó Castillo–, veinte mil pesos mensuales.
Terminó de decirlo y entró su secretaria. Se paró al lado de su escritorio y le dio un cheque para que lo endosara.
–Tu sueldo –dijo la mujer.
La escena parecía coordinada para impresionarme.
Alcancé a leer el monto: 15 587 pesos con 70 centavos. Intenté no darle importancia a la diferencia, pero él notó que había descubierto su pequeña mentira y se empezó a lamentar.
–Me bajaron el sueldo –gruñó.
Su secretaria se puso incómoda.
–Es lo mismo que cobraste el mes pasado –dijo–. Más tarde me voy a fijar.
Lo más divertido era cuando sus exageraciones llegaban a los medios de comunicación. Con los años, Castillo se había vuelto un experto en fabricar títulos que luego los diarios y las radios repetían sin chequear. Un día aseguraba que el portal de internet donde se vendían productos de La Salada estaba valuado en 40 millones de dólares, y que había tres compradores interesados. Otro, que lo habían visitado de Estados Unidos para que colaborara con una versión yanqui de La Salada. Algunos de los inventos se repetían tanto que terminaban siendo verdad.
–Se vendió un puesto de la feria a cien mil dólares –informó durante una entrevista.
La noticia saltó de medio en medio. Los analistas elaboraron varias hipótesis sobre la pujanza del mercado informal más grande del país, donde el metro cuadrado salía más que en las zonas más caras de Capital Federal. En la feria se rieron de la ocurrencia, pero con cierta complicidad. Sabían que era buena propaganda para todos.
***
Algunos martes por la mañana, Castillo despachaba a todo el mundo y se iba a caminar por la feria. Las veces que lo seguí descubrí que Punta Mogotes me despertaba una especie de fobia: después del incendio del boliche Cromañón en diciembre de 2004, cualquier lugar sin ventilación ni salidas claras me parecía una trampa. Cuando la feria estaba llena no se notaba: el flujo de gente y de cosas sumía a cualquiera en un frenesí colectivo, una especie de inconsciencia en la que solo importaba mantener el ritmo de la multitud. Vacía de compradores y vendedores, se mostraba como lo que realmente era: una inmensa bóveda gris.
El propio Castillo había diseñado la obra para abrir un estacionamiento en el primer piso. Las construcciones brotaban de su cabeza, y se hacían sin planos ni arquitectos. Lo terminé de entender la mañana en la que lo acompañé a recorrer los pasillos, mientras él discutía con dos albañiles sobre la mejor forma de rediseñar todo un sector de la feria. El capo tenía un metro en la mano, y la disputa era porque a un puesto le faltaban 20 centímetros.
El motivo: las paredes estaban torcidas.
–Con las reformas me equivoqué –reconoció más tarde–. Yo tendría que haber hecho un plano, porque tenía toda la obra en mi cabeza, pero como no vengo todos los días fueron haciendo cagada tras cagada. Y ahora tengo que arreglarlo como pueda.
Poco después de esa charla, empezamos a encontrarnos en su nueva oficina en Puerto Madero. Allí atendía los miércoles por la mañana. Decía que el lugar era cómodo porque bajaba de la autopista y estacionaba enseguida.
A mí me parecía una especie de fanfarroneada. Tener un espacio en el lugar más caro de la ciudad de Buenos Aires le había valido cierta exposición mediática. “La Salada llega a Puerto Madero”, decían los medios, y él repetía que había abierto esa oficina para negociar con los empresarios que no se animaban a ir a Ingeniero Budge.
Su oficina en Puerto Madero era bastante más sobria que la casa paterna. Había una recepcionista, sillones de cuerina marrón clarito y los diarios del día sobre una mesa de vidrio. En su escritorio la decoración variaba. La última vez que fui tenía dos fotos: en
la primera, estaba él abrazado con el trío cómico Midachi. Era una foto mal sacada, en la que todos miraban a una cámara que no era la que había disparado. En la segunda, el protagonista era solo él: sonreía como siempre, esta vez frente a la puerta de un teatro donde un cartel de letras rojas y amarillas anunciaba el espectáculo del grupo de comediantes.
En esa oficina, Castillo era capaz de regalar cierta intimidad.
–Mirá –me dijo una tarde–, asomate por la ventana. ¿Ves ese que viene caminando ahí? Es uno que rajé de la feria por robar. Quiere pedirme que lo perdone. Le voy a decir a mi secretaria que diga que no estoy.
Verlo espiar como si fuera un niño causaba cierta ternura. Hasta daba la sensación de ser un tipo transparente: alguien que estaba de vuelta de todo, y que abría puertas para que uno pudiera investigar tranquilo. Claro que nuestra relación estaba sujeta a las variables de su ánimo: también conmigo Castillo oscilaba entre despreciarme y darme instrucciones sobre cómo hacer mi propio trabajo. Algunos días el jefe especulaba con que yo era más inocente de lo que parecía, y otros suponía que llegaba a lugares donde él no quería que me asomase.
Cuando estuvo seguro de que no era controlable dejó de prestarme atención. Una mañana lo fui a ver a Puerto Madero y me tuvo cuatro horas esperando. No sé por qué, pero decidí quedarme. Cerca del mediodía me atendió. Yo estaba tan cansado que no recordaba para qué estaba ahí: todo me parecía absurdo. Prendí el grabador y le pregunté dos o tres formalidades. Como siempre que estoy nervioso, se me trababan las palabras. Él era consciente de la situación, y parecía hablarme con una parte de su cerebro donde vivía el desprecio: respondía con monosílabos, medias sonrisas y largos silencios, que remataba con un ¿qué más querés saber?, que en el fondo era una invitación a irme.
Ese día me dije a mí mismo que no volvería a pasar por esa humillación nunca más.
Al mes rompí mi promesa: siempre surgía algún hecho nuevo que me hacía caer otra vez en su oficina. La escena de la espera y la sensación de que todo era absurdo se repetía una y otra vez.
Su desprecio, sin embargo, nunca llegó al punto de descartarme. Al fin de cuentas los dos nos necesitábamos. Castillo era el rey de La Salada, y yo un engranaje más de la máquina mediática que hablaba de él.
***
La historia que comenzó a distanciarme del jefe me la contó por primera vez el propio Charles Bronson. No lo hizo con mala intención: consideraba que Castillo era un genio, y quería relatarme lo duro que había sido todo al principio.
Charles llegó a La Salada a fines de los 90, cuando todavía era sargento de la policía. Lo habían llamado para hacer una changa: cuidar al presidente de Ocean. Era una época dura, cuando las bandas de la zona tiraban árboles en medio de la calle para robarles a los desprevenidos. Charles era el tipo ideal para ese tipo de situaciones, así que pronto amplió su radio de acción. Los jueves trabajaba en Ocean, y los lunes lo contrataron de Urkupiña. Cuando Castillo abrió Punta Mogotes, le propuso dejar todo y hacerse cargo de la seguridad de la nueva feria.
Su primera tarea en Punta Mogotes fue transportar dinero. Cada semana, reunía la recaudación y organizaba el operativo para llevarla hasta Capital y cancelar la hipoteca que tenían con Manolo Presa. La misión, decía Charles, nunca le generó problemas. El lío empezó cuando varios dejaron de pagar.
–Muchos habían comprado diez o quince puestos. Era la época del uno a uno, y nadie pensaba que se iba a disparar el dólar. A Jorge se le ocurrió hacer un relevamiento de lo que se había vendido y del dinero que entraba. Y resulta que faltaba una plata y se la había llevado uno de los administradores, Raúl Corrillo. Lo rajaron enseguida, pero empezó la guerra.
Según Charles, a partir de ese descubrimiento se formó un grupo de cincuenta feriantes que no querían pagar. Iban, armaban sus puestos y no aportaban nada. Llegaron a controlar cerca de trescientos puestos, el treinta por ciento de la feria.
–Era un infierno. Se juntaban entre diez y te tiraban un puesto por la cabeza. Nos daban con palos, con adoquines. Después iban a los tribunales de Lomas de Zamora y decían que acá los coaccionábamos, que éramos violentos. Si te muestro las fotos no lo vas a poder creer: esto era una guerra.
Charles narraba los hechos con una vaga indignación. No especulaba ni omitía datos, al menos no de forma consciente: era una historia vieja, de la que casi nadie en la feria se acordaba. Él mismo confundía las fechas. A veces situaba los acontecimientos a principios de los 80, o se contradecía en una misma frase. El único que sabía algo al respecto parecía ser Edwin. El buda de la abundancia era la memoria viva de La Salada.
–Castillo es rápido para los negocios –dijo en una de nuestras interminables charlas–.
Cuando empezó Punta Mogotes, cada feriante pagaba 3500 dólares por los puestos, pero él se encargaba de sacarles más. Tenías que pagar 1000 dólares para hacer la capa asfáltica, 1000 dólares para tapar las piletas. Si no le pagabas a término lo que él quería, se quedaba con tus puestos. Los bolivianos estamos acostumbrados a manejarnos con la palabra. Y Castillo nos corría con papeles.
El punto de quiebre fue cuando la policía detuvo a Castillo y a Charles, ambos acusados por lesiones graves contra varios de los feriantes opositores. Para Charles, esa fue la última afrenta:
–Nos tuvieron como una semana en la comisaría de Puente La Noria. Estábamos molidos a golpes. Y eso que nosotros también repartimos, eh.
Después de salir en libertad, Castillo empezó una ofensiva contra sus enemigos y los desplazó uno a uno. En la justicia trataron de unificar las causas en su contra, pero todos los intentos fracasaron. Entre sus detractores circulaba el rumor de que su militancia en la Unión Cívica Radical le había dado muchos contactos y poder en distintos ámbitos.
–La leyenda –dijo Edwin una noche– es que antes de asumir como presidente, Fernando De la Rúa bajó en un helicóptero en La Salada.
Lo que yo sí sabía de su propia boca era que en la zona, la Unión Cívica Radical dependía de él.
–En la interna entre Cobos y Ricardo Alfonsín –reveló en una de nuestras charlas– puse quinientos mil pesos para que gane Cobos, pero igual perdimos.
La última vez que entrevisté a Castillo intenté preguntarle por todo eso. Empecé por la historia de violencia que nunca me había contado.
–No te imagino a los golpes –le dije.
El comentario intentó ser un elogio, pero pareció ofenderlo. Me habló de su juventud en las tribunas de fútbol, de las veces que se había defendido a trompadas en la cancha y en la feria. Después puso sus dos manos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Eran manos grandes, curtidas: cien kilos atrás, habían pertenecido a un hombre fuerte. Castillo dejó que las mirara un rato y sonrió en silencio. Era la risa de un guasón: el gesto de un hombre que adivinaba mi camino antes de que yo mismo lo supiera. Un camino que él no estaba dispuesto a allanar.





0 Comments on "El rey de La Salada"