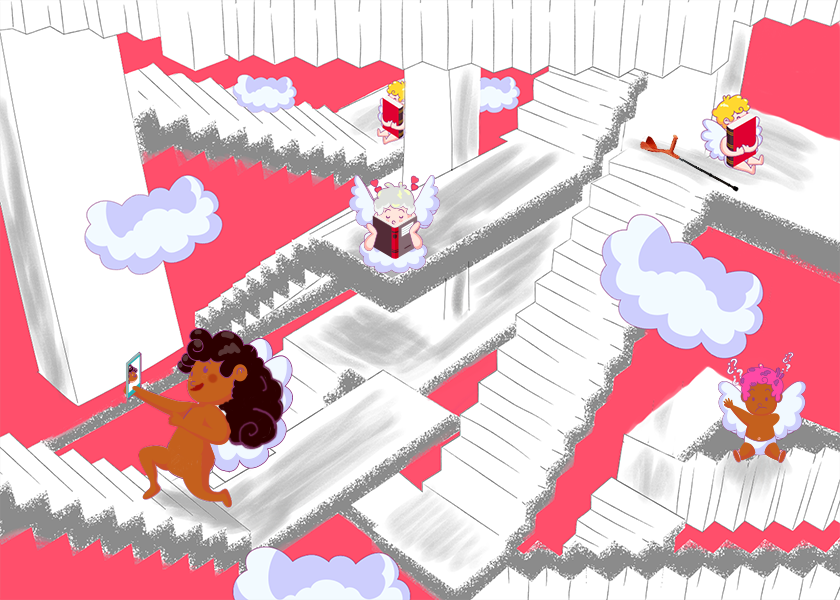Por Ana Larriel
Ilustración: Federico Mercante
Desde el año pasado estoy escribiendo sobre el amor, las relaciones y los vínculos. En principio porque cayeron en mis manos algunas lecturas hermosas que me hicieron girar la cabeza hacia el tema.
Y en segundo lugar porque me enamoré.
No solo me enamoré, cosa que me ha pasado unas cuantas veces a los largo de mis 35 años, sino que empecé una relación que podríamos llamar romántica con alguien. O sea: a esa persona también le han pasado cosas conmigo (algo bastante menos frecuente en mi vida).
Desde entonces rebalso de angustia. Frecuentemente tengo la sensación de haber perdido las coordenadas: no sé muy bien qué hacer, qué pensar, cómo responder un mensaje, si mandar o no un audio, si decir que si o que no, si no decir… Estoy insoportable.
Tengo más de una década de análisis encima, años de lectura y escritura sobre el amor, el deseo, el goce y el síntoma. Otros tantos años pensando las parejas, los vínculos, el poliamor, la responsabilidad afectiva, etcétera.
Hace más de una década, también, decidí llevar adelante mis relaciones -todas, no solamente las románticas- en lo que podemos pensar como poliamor no jerárquico. O sea, mis amigxs son tan importantes como mis vínculos románticos o mi familia sanguínea.
La señora inglesa de 43 años con la que estoy saliendo lleva sus relaciones de la misma forma.
Con todo y a pesar de todo esto ¿por qué me tiembla tanto la estructura cada vez que el amor pasa?
Creo que principalmente porque carezco de representaciones, de ideas, de palabras para poder pensar las relaciones sexo afectivas o románticas. Y ustedes podrán decir: “Con todo lo que leíste ¿no se te ocurre nada?”. Sí, se me ocurre, pero para mis pacientes.
Porque cuando se trata de mí, me encuentro luchando contra aquellas primeras ideas que otrxs usaron para hablar de mí, con las que me armaron: mi nombre, mi cuerpo, la idea misma de quién soy.
Esas ideas y representaciones también dicen sobre lxs otrxs y sobre la forma de vincularme con esxs otrxs. Dicen sobre lo que es deseable, lo que es bueno, lo que es imposible y lo que es malo.
Eso significó que pensar en relaciones implicara necesariamente la monogamia, la heterosexualidad y la jerarquía (porque un amigx jamás podría ser pensado en el mismo nivel que una pareja). Relaciones con un único objetivo: exclusividad, convivencia y reproducción.
Crecí en Lambaré, un barrio pegado a Asunción, la capital de Paraguay. Ahí cuando la gente se enteraba a través de La Lela, la almacenera, que alguna chica se iba a casar con un hombre todo era festejo. Para mi madre y mi abuela, las mujeres solas que me criaron, aparecía una luz de esperanza: quizás a mi hermana y a mi también algún día nos tocara la suerte de que alguien, un hombre, nos quisiera tanto como para pedirnos matrimonio y nos diera una casa y le diéramos hijos.
A mis 35 años, cuando no quiero ser madre, me atraen las personas queer. No quiero convivir con nadie y mi deseo más grande es un doctorado. Carezco de palabras para pensar el amor, para pensar este amor que sí me pasa, pero que no tiene traducción al guaraní.
En su libro “En caso de amor. Psicopatología de la Vida Amorosa”, la filósofa y psicoanalista Anne Dufourmantelle nos habla de las lealtades infantiles: esas ideas, esos lugares, esos destinos en los que quedamos ubicados en la infancia y a los que aún somos leales.
Pienso que para hacer posible esta relación hoy tengo que traicionar a las palabras que me nombraron. Traicionar esas lealtades y ser subversiva, revolucionaria. Exponerme al riesgo de que me nombren otras cosas y ocupar espacios nuevos en los que el amor, cualquiera sea, tenga la forma y el nombre que tenga, me atraviese.