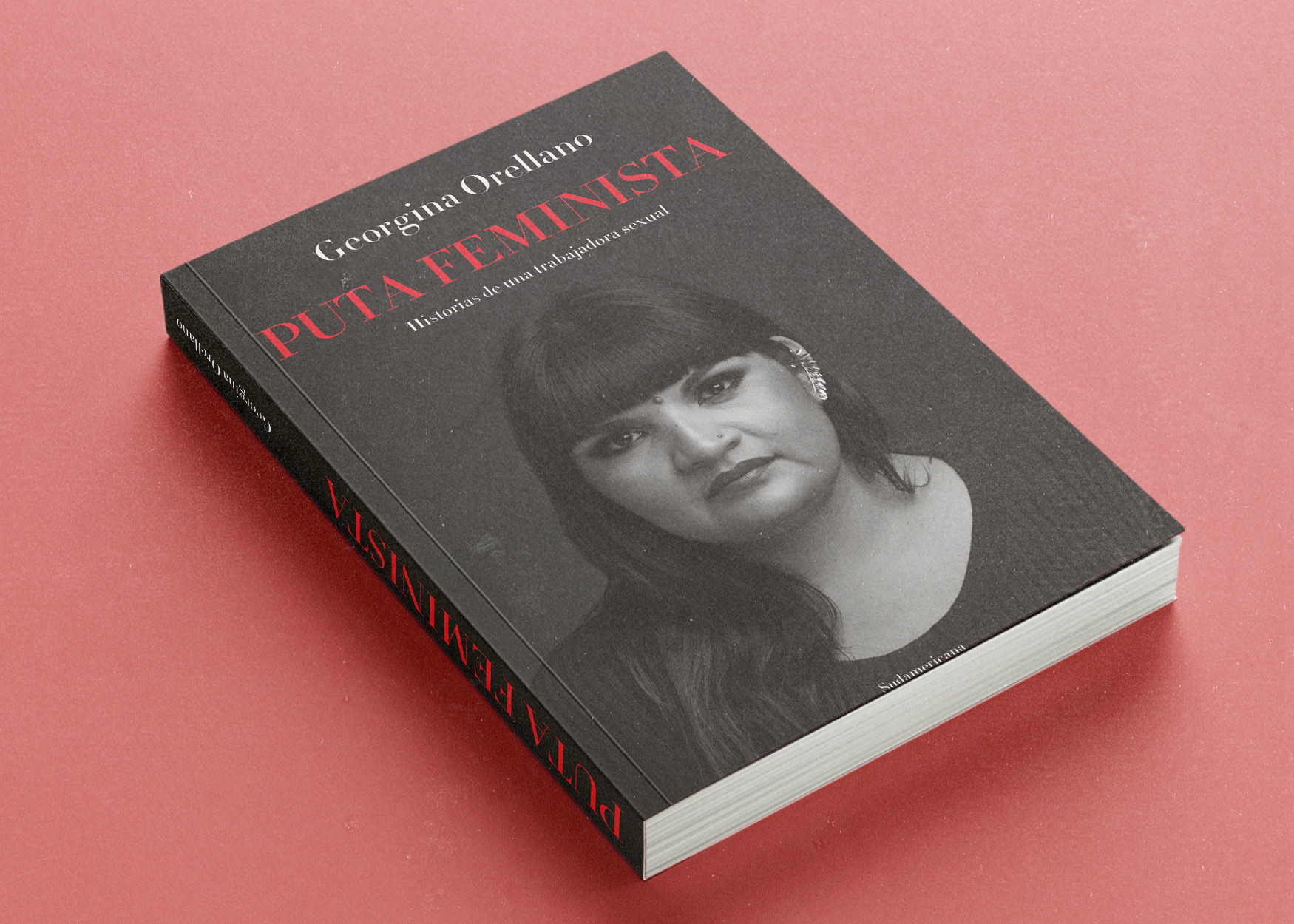CAPÍTULO 1
Un trabajo como el tuyo
Putas nos decían a las cinco integrantes del grupo rebelde y provocador de mi curso en la escuela secundaria. Así que cuando en el último año tuvimos que elegir una problemática social para hacer un trabajo práctico optamos por la de la prostitución. El profesor iba preguntando el tema equipo por equipo. Unos habían decidido investigar sobre los cartoneros, otras sobre el aborto y cuando nos tocó a nosotras gritamos nuestra elección bien alto y claro.
—No esperaba otra cosa de ustedes —respondió, mientras las risas retumbaban fuerte en el aula.
Después no supimos por dónde arrancar. Una de mis compañeras propuso poner un peso cada una para pagarle a una chica y que hiciera la tarea. Yo desistí. Decidí que si llegaba a tener el dinero, lo iba a usar para ir a bailar a José C. Paz. Otra propuso ir al ciber y buscar en internet. Empezamos por precisar qué significaba ser prostituta: copiamos y pegamos lo que arrojó el buscador de Google. No estaba “trabajadora sexual” entre las definiciones. Era el año 2004 y por entonces la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) ya llevaba nueve años de organización.
Se nos ocurrió agarrar el diario y llamar al teléfono que salía en uno de esos avisos clasificados de antes, en los que las prostitutas podían hacer públicos sus servicios. Y sucedió lo esperado: del otro lado del teléfono nos dijeron de todo y nos cortaron. Esto así no va, pensamos; y tratamos de buscar otras herramientas.
Ninguna de nosotras se animaba a consultarle a su entorno familiar, nos daba vergüenza. Una de mis compañeras nos contó que, en una cena frente al televisor, al ver la noticia de una violación, su madre preguntó al aire: “¿Por qué no violan a las prostitutas, que andan buscando eso, en vez de arruinarle la vida a esta pobre mujer?”. ¿Se merecían eso las prostitutas?, nos preguntábamos. Teníamos muy pocas herramientas para complejizar el problema social que habíamos elegido.
Entrevistar a una prostituta era imposible. ¿Dónde la conseguíamos? ¿Cómo podíamos saber si en el barrio donde vivíamos había alguna mujer que se dedicaba a eso? De algunas se decía que eran putas y no precisamente porque cobraban, sino porque cogían con todxs. De hecho, eso mismo se decía de nosotras.
De vuelta en el ciber, con el buscador de Google encontramos charlas, debates e informes televisivos. Todxs hablaban de las prostitutas, todxs menos ellas. Hasta que dimos con una entrevista a Margarita Carreras, prostituta y activista incansable de Barcelona. En el programa no estaba sola: había otra mujer a la que los periodistas escuchaban con mucha más atención que a Margarita. A ella le preguntaron:
—¿Por qué se ocultan?
—Por vergüenza —fue la respuesta.
En esa palabra encontramos la explicación a nuestros problemas para concretar el trabajo práctico.
Vergüenza. Por eso en los anuncios no mostraban la cara, solo eran cuerpos sin cabezas.
Vergüenza. Por eso en los avisos del rubro 59 usaban apodos o nombres cortos, como Sofía y Gaby, identidades de fantasía para ocultar la verdadera.
Vergüenza. Por eso las caras de espanto de nuestros familiares cuando se enteraron del tema del trabajo práctico que estábamos realizando.
Vergüenza. Por eso jamás daríamos con una prostituta para hacerle una entrevista. Si se les deseaba lo peor, hasta la violación, por lo que hacían, y eso que hacían no se llamaba por su nombre, no se podía poner en palabras. Era eso.
Hicimos el trabajo práctico centrándonos en el estigma y aprobamos.
Mención aparte merecen las preguntas que nos hicieron nuestrxs compañerxs, todas rozando el morbo y las burlas. Presentamos el trabajo en una especie de prueba oral y nos mataron a preguntas.
—¿Cuánto cobra una prostituta? —lanzó el más canchero de la clase, entre risas.
—Depende, pero seguro más que tu vieja.
No bien terminé el secundario, hice lo mismo que todxs en el barrio: armar un currículum para buscar trabajo en el parque industrial de Pilar. Ir a vendernos y mentir sobre una experiencia inexistente. Trabajar para ayudar a la familia y con suerte poder independizarte.
Mi primera entrevista laboral fue para una fábrica de plásticos; me interrogó un tipo de una agencia de empleos que me explicó sin mirarme a los ojos que me iban a contratar por seis meses y que del salario debía dejarle un 40% a esa intermediaria. Frente a mi cara de pocos amigos, me dijo que no me preocupara, que si en esos seis meses yo mostraba mi productividad, me podían efectivizar y así pasarme a planta permanente. Sin comprender aún la lógica del capitalismo, le dije que lo iba a pensar, pero no volví más.
Yo vivía en un barrio de calles de tierra, Monterrey, en la localidad de Presidente Derqui. En una casilla, mi mamá y mis cinco hermanxs. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 7 años. Sufrió un ataque al corazón a bordo de un tren del ferrocarril San Martín. Tenía muy pocas opciones laborales a mi alcance, por ser mujer, de piel marrón y pertenecer a los sectores populares. No podía elegir: optaba. Y frente a esas pocas opciones que tenía, al menos me daba la posibilidad de ir descartando algunas. Comencé por ayudar a mi madre con la limpieza en sus lugares de trabajo, casas y departamentos en la capital.
También me anoté en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Psicología, en la sede del barrio Agronomía, pero luego de un año tuve que abandonar.
Estaba condenada a la precariedad.
Para ese entonces, la mayoría de mis amigas ya habían sido mamás y yo no quería ese destino. Tampoco quería seguir viviendo con mi familia: no es un buen plan quedarte en tu casa, ya que sobre las mujeres recae la limpieza y el cuidado, pero también el control. Yo quería ser libre, y para lograr esa libertad necesitaba plata.
Para eso les daba clases particulares a chicxs de primaria y fue justamente la madre de uno de ellxs la que me recomendó a una vecina que estaba buscando una niñera para que cuidara a sus cuatro hijxs y que pagaba relativamente bien. Podía contarle que estudiaba en la universidad, así coordinábamos los horarios. Yo no la conocía.
De hecho, jamás la había visto por el barrio.
Empecé al día siguiente de hablar con ella. Me pagaba todos los viernes; fue parte del acuerdo. Siempre me llamó la atención que no tenía horarios fijos. A veces, yo iba al mediodía; otras, solo a buscar a sus hijxs a la salida del colegio. Me decía que era administrativa en un hotel. Trabajé con ella un año, suficiente como para tener cierta confianza y empezar a hablar de otros temas no relacionados con lxs chicxs.
En octubre de 2005 me preguntó qué estaba estudiando en la facultad y qué quería ser cuando fuera más grande. Viéndola a ella, su casa, las cosas que la rodeaban, le respondí:
—Quiero trabajar de lo que trabajás vos.
Lanzó una carcajada que me desconcertó. Después se quedó en silencio. Espió por la ventana para ver a sus hijxs que jugaban en la calle y la cerró. Me miró muy seria.
—Yo no soy lo que te dije que era, no trabajo en un hotel. Pero, por favor, esto que te estoy contando no se lo digas a nadie; ni mi madre ni mis hijxs lo saben.
Por un momento tuve miedo de lo que iba a decirme, al verla llorar y escuchar su voz entrecortada, me quedé boquiabierta.
—Soy prostituta.
Le cebé un mate y le prometí que no se lo iba a contar a nadie. Ella, por su parte, me lo agradeció.
Salí de su casa agobiada por semejante declaración. Tenía frente a mí a la prostituta que con mis compañeras de secundaria tanto habíamos buscado para hacerle una entrevista. Me fui a un ciber y puse en el buscador de Google nuevamente las palabras “prostituta” y “prostitución”. Leí todo, pero nada de lo que decían los artículos reflejaba lo que yo tenía frente a mí de lunes a viernes. Ella era mamá soltera, amorosa con sus hijxs, preocupada todo el tiempo por ellxs, sus horarios de trabajo coincidían con el tiempo que ellxs pasaban en el colegio. Nunca la vi triste. De hecho, siempre demostraba fortaleza.
Al día siguiente de aquella conversación, volví a su casa y empecé a atar cabos. Claro, todos los sobres de shampoo y de crema de enjuague que ella traía no eran del hotel donde supuestamente trabajaba, sino del que iba con sus clientes. Qué boluda, nunca me había dado cuenta. Cuando llegó de trabajar, preparé el mate y nos sentamos. Tenía miles de preguntas para hacerle, pero me mordí los labios, no podía abusar de su confianza.
Solo cuando me dio el pie para hablar le pregunté si no tenía miedo de subir a un auto, de estar con gente desconocida. Mi pregunta la hizo reír tanto que me desconcertó otra vez. ¿Qué dije de malo? ¿Tan boluda fue mi pregunta?, pensé. Ella, sonriente, me respondió con otra pregunta.
—A los que te cogés después del boliche, todos los sábados, ¿los conocés?
—Es distinto —le dije y ella subió la apuesta.—Y sí, boluda, vos te los cogés gratis y yo al menos les cobro.
Me dejó boquiabierta otra vez. En el fondo, algo de razón tenía.
Quise saber cómo había empezado. Fue breve. Atravesaba una situación de violencia de género y necesitaba el dinero para irse de la casa con las dos hijas que tenía hasta ese entonces. Una vecina le había comentado que en la plaza de Villa del Parque las mujeres iban temprano, sacaban un número y esperaban a que las fuesen a buscar para limpiar o cuidar niñxs, y hasta allá fue, solo con el dinero para el boleto del tren. Al cabo de una semana ya conocía cómo se manejaba todo el circuito; llegar temprano y hacerse muy amiga de la que repartía los números era lo que tenía que hacer para trabajar mejor. Pero lo que le llamaba la atención era lo que sucedía en la vereda de enfrente, donde también había mujeres que subían y bajaban de autos sin sacar número. Solo esperaban a que las señalaran o les tocaran bocina. Ellas no amanecían haciendo fila. Inocente, preguntó a las demás por qué en esa otra vereda el circuito era diferente.
—Porque son putas, ¿no te das cuenta? Acá estamos las decentes —le contestaron.
Una madrugada, cansada de no poder ahorrar lo suficiente para alquilar una vivienda con lo que ganaba planchando camisas por horas, decidió cruzar. Y por querer subirse al auto que le hizo luces, recibió una paliza. Así aprendió los códigos de la calle. Supo que de aquel lado de la vereda la lógica era otra, había un respeto por la esquina y no cualquiera podía ir y pararse, así, como si nada. Quiso regresar a la otra vereda, pero la que repartía números la echó de la fila de las dignas y se tuvo que ir. Caminó por la calle Marcos Sastre hasta que se sentó en el cordón de una fábrica abandonada y, al cabo de unos minutos, el mismo auto que le había hecho luces antes frenó delante de ella. Desde adentro, el conductor le preguntó si estaba trabajando y cuánto cobraba.
Me confesó que lo más difícil fue ponerse un precio.No conocía la zona y no sabía a qué hoteles ir, pero la fábrica abandonada empezó a ser su esquina. Los días fueron pasando y comenzó a recibir a otras mujeres que también habían sido expulsadas por las de la plaza y pedían lugar para trabajar.
Me contó que los clientes la ayudaron a terminar de juntar el dinero para alquilar una pequeña casa y mudarse. Lo que ganaba en un día trabajando de prostituta no se comparaba con lo que podía obtener planchando camisas y lavando inodoros. Hasta el trato del cliente y el de la patrona eran distintos: a los clientes, ella podía manejarlos; en cambio, las patronas la manejaban a ella.
A partir de ese día fui su confidente. Apenas llegaba me contaba todo, desde con cuántos clientes había salido hasta qué habían hecho. Me hacía leerle las cartas que le mandaba uno de ellos al que apodaba el Loco y mientras me escuchaba, se retocaba el maquillaje que resaltaba sus ojos verdes. A veces, me pedía que no le leyera más y que rompiera las cartas, o que se las guardara. En la forma en que escribía se reflejaba que estaba enamorado. Ella lo sabía; de hecho, decía que cuando los clientes se enamoran están en su punto más alto de vulnerabilidad. “Ahí les sacás de todo, todo por amor”, contaba entre risas.
En esas conversaciones aprendí un montón. Ella fue la primera que me dio consejos sexuales, me regaló preservativos, me enseñó cómo colocarlos y me dijo que no tuviera hijxs, que me cuidara, que si quedaba embarazada ella conocía una enfermera que con una sonda te interrumpía el embarazo y que mucho no cobraba.
Fue a fines de enero cuando llegó del trabajo y, mientras se sacaba el maquillaje con algodón y una crema, me contó que un tipo se había acercado a su esquina para preguntarle si conocía a una chica joven que quisiera compartir salidas con él, una especie de novia que no fuera del barrio, porque él vivía por la zona. En un hueco en la conversación, un momento de silencio, me miró desde el espejo y me dijo que había pensado en mí. Y yo, espantada, le respondí que estaba loca.
Nos reímos de la situación, pero camino a casa la idea rebotaba en mi cabeza. Pasé por la plaza que está al lado de la escuela donde terminé la primaria. Iba mucho ahí con mis amigas. Una placita sin juegos, solamente unos bancos de cemento y un busto de Eva Perón. Me senté en el mismo banco en el que desde adolescentes boludeábamos y escribíamos, dentro de un corazón, los nombres de los pibes que nos gustaban. Por qué no, me dije. Por qué no probar y ver si esa opción que se me presentaba no podía, quizás, ayudar a emanciparme económicamente y a vivir sola sin tener que rendirle cuentas a nadie. Al día siguiente, cuando la vi, le pedí que me mostrara una foto del cliente. Ella no tenía ninguna, pero le podía pedir.
Me maquiné toda esa tarde. Me preguntaba por qué los tipos pagan por sexo, por qué las mujeres trabajan de eso. Me imaginé que los clientes eran todos iguales: viejos, pelados, de mal aliento y con panza. Cuando ella llegó, se sacó los zapatos y mientras se desmaquillaba abrió el celular y me mostró la foto del cliente. Pensé que me estaba haciendo una broma, que estaba abusando de mi torpeza y mi desconocimiento.
—¿Qué esperabas? —me preguntó.
Con el celular todavía en la mano, yo no podía creer que ese tipo que veía en la pantalla pagara por sexo y por una compañía. No era como yo me lo imaginaba. Era normal, hasta me pareció lindo, dentro de mis gustos. No llegaba a los cuarenta años.
Nuestros clientes no son marcianos, son normales, de carne y hueso, son humanos.
—¿Qué pensás? —me preguntó ella, aguardando alguna reacción.
—Nada —fue mi respuesta.
De regreso volví a sentarme en mi banco de la plaza. ¿Qué hacer? ¿Tomaba la oportunidad o la dejaba pasar y me olvidaba? No tenía muchas opciones: seguir siendo niñera o empleada de casas particulares, o ser prostituta.
Silvana —ya es momento de nombrarla— arregló todo: día, horario, lugar de encuentro —el bar del shopping de Villa del Parque— y una tarifa que nunca pregunté cuánto era porque ella me dijo que él ya sabía lo que tenía que pagar.
Cuando llegó el día, ¡sentí tanta presión! No era por el trabajo en sí, no era por el cliente ni por Silvana; era la presión social. Saber que estaba haciendo algo mal visto, algo sucio y prohibido.
Salí de mi casa en camiseta de fútbol y short de jean. Cuando llegué a lo de Silvana, me cambié con ropa que me prestó; hasta ese momento yo no sabía cómo se vestía una prostituta. Minifalda, sandalias y remera no escotada.
—Si mostrás arriba, no muestres abajo y viceversa —me aconsejó.
Camino a la estación de tren de Presidente Derqui, pensaba que toda persona con la que me cruzaba sabía lo que iba a hacer. ¡Me sentí tan chiquita en un mundo tan grande y prejuicioso! Silvana me calmó. Me pidió que, si alguien me veía con ella, dijera que la estaba acompañando al médico. Mientras caminábamos, me señalaba la ropa de las demás mujeres.
—Esa parece más puta que nosotras y no va precisamente a laburar.
Una hora en el tren y llegamos a Villa del Parque. En el bar, estaba el cliente esperándome. Silvana me había aconsejado que, ante cualquier inconveniente con él, dijera que iba al baño y la llamara, pero no fue necesario. Conversamos dos horas. Hablamos de la vida, de nuestros proyectos, de nuestros amoríos, de nuestras familias. No voy a negar que al principio estaba nerviosa y no sabía qué hacer. Pero él me la hizo muy fácil, hasta me trató mejor que algunos de los que oficiaron de novios en mi adolescencia, durante lo que, en los códigos del amor romántico, nos hacen llamar la primera cita. Era tímido.Cuando se cumplió el horario pactado, me acompañó hasta la estación, donde Silvana me estaba esperando. Me abrazó y me dijo que la había pasado muy bien. Me apretó las manos y dentro de ellas dejó los billetes, me susurró al oído que por favor lo llamara y que guardase el dinero en la cartera. Silvana estaba ansiosa, me pidió que le contara todo. Ahí aprendí que primero deben pagar. Que jamás tenía que dejar para el final lo que se hace al principio. Yo solo pensaba que había pasado la prueba de fuego y que estaba íntegra. Ni sucia, ni indigna: me sentía poderosa. Y hasta un poco valorada.
Me habían pagado por hablar y escuchar. Yo, como muchxs, pensaba que a las prostitutas les pedían y les hacían de todo. Ese día me habían pagado por compartir mi tiempo.
Silvana contó el dinero.
—Le gustaste, te dio más de lo que yo le dije que cobrabas.
Cuando lo conté yo, me di cuenta de que en dos horas había ganado lo que ella me pagaba como niñera en una semana.
Es una opción tentadora, aunque ser puta no es para todas. Como ser niñera, docente, empleada de casas particulares o cajera de supermercado tampoco lo es. Eran mis opciones, tenía claro que no estaba eligiendo libremente pero también que esa no es una situación que atraviesan solo las prostitutas, sino que es el problema de ser pobre. De la falta de oportunidades, de la desigualdad, de nacer mujer o en un cuerpo femenino. De esta sociedad tan machista en la que ser mujer y pobre te condena a trabajos feminizados, mal pagos, de cuidados y precarios.
Decidí frente a las opciones que tenía y tengo por ser mujer de clase obrera. Me decidí por el trabajo sexual por la autonomía y la remuneración que podía darme. Esas fueron las razones principales.
Por esos días volví a mi banco de la plaza. Con una lapicera taché los corazones y los nombres de los pibes que desde pendejas nos gustaban. Dejé mi adolescencia, supe que era una etapa cerrada.Había empezado a llover y caminé hasta mi casa bajo el agua. Un exnoviecito se me cruzó en el camino y me pidió que volviéramos. Le dije que no, que ya estaba en otra, que ahora decidía yo con quién, cuándo y dónde. Y también me dije a mí misma: “Basta, Georgina, de coger gratis con pelotudos”.