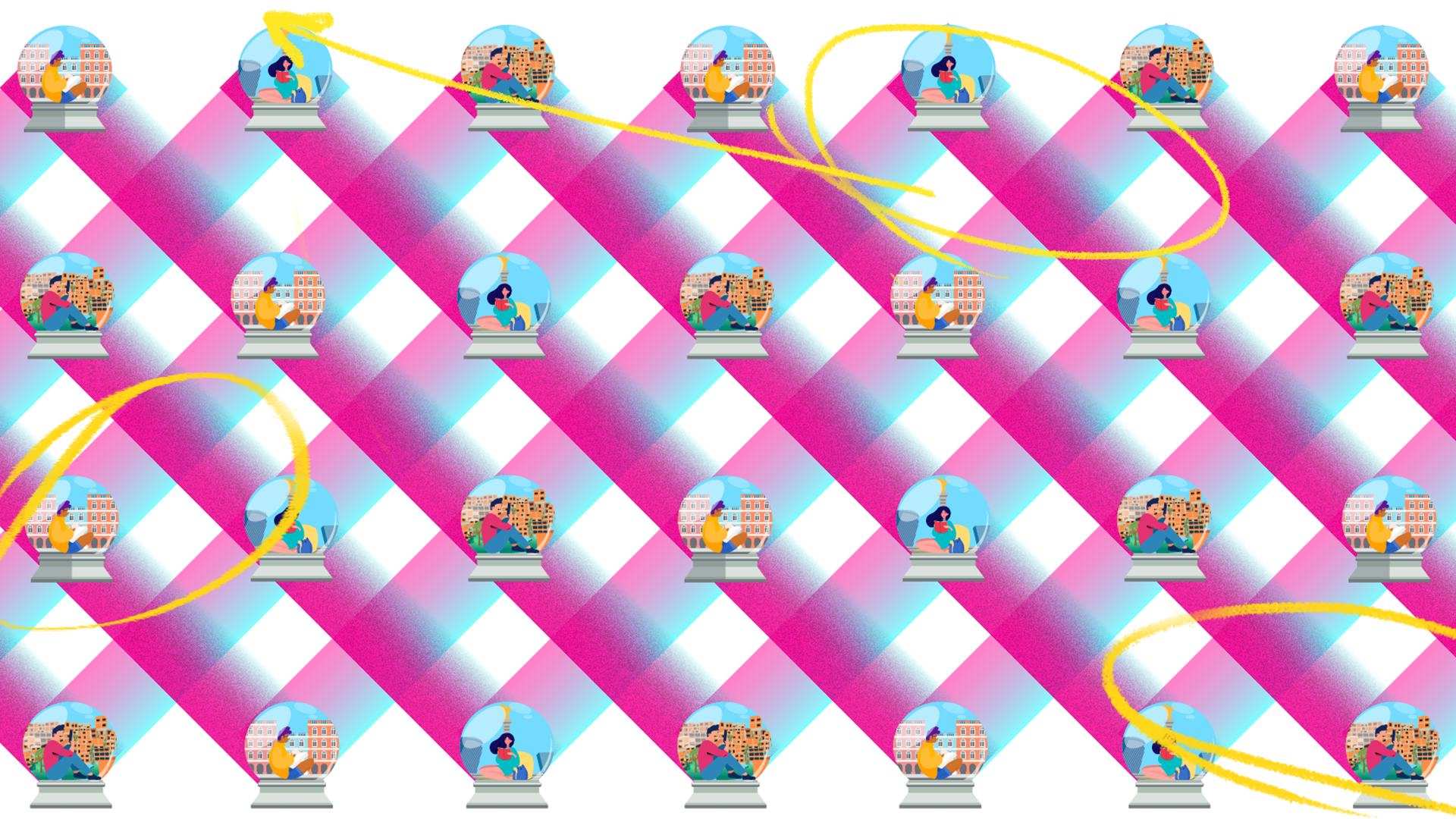Por Orsetta Bellani
Ilustración Federico Mercante
Llevaba un buen rato sin hablar con Luigi, un amigo de Milán, cuando recibí su mensaje de voz. Era el 28 de febrero. Me contaba que en los aviones donde trabaja de azafato casi no había pasajeros y que la hipocondría de su marido había empeorado, pues ya estaba “legitimada por el Estado”. Luigi se quejaba de la “psicosis total por el coronavirus” y del cierre del bar donde suele tomarse su chela. Una semana después, las medidas se suavizaron y salió para celebrar un “aperi-virus”. Me reí mucho.
Era fácil bromear sobre el Covid-19 en aquellos días que parecen tan lejanos. Las personas contagiadas en Italia eran 888, los muertos 21 y no veíamos de qué preocuparnos. Las de Wuhan nos parecían imágenes de ciencia ficción y no se nos ocurrió pensar que en Europa iba a pasar lo mismo. Ahora me pregunto el porqué tanta ingenuidad: ¿tiene algo que ver con el sentido de superioridad europeo? ¿O se trata de algún tipo de estrategia de sobrevivencia impulsada de forma automática por nuestros cerebros? El virus era para nosotros un “enemigo interno” tomado a pretexto por el gobierno para difundir el pánico y cortar algunas libertades.
Al mes del mensaje de Luigi, Italia tocó su pico epidémico: casi mil muertos en un día. El sistema de salud italiano, uno de los más eficientes del mundo, colapsó bajo el peso de los recortes de las políticas neoliberales: hay tantos casos de Covid-19 que no hay capacidad para atenderlos y a los doctores les toca elegir entre quienes curar y quienes dejar morir.
Luigi y yo ya no bromeamos sobre el virus. Ahora en sus mensajes habla de mamíferos australianos de hace miles de años, tema al que se está dedicando durante sus días de encierro. Italia entró en cuarantena total el 10 de marzo, una medida que causó asombro y que sin embargo pronto se volvió costumbre mundial.
En aquel momento empecé a preocuparme seriamente por mi familia y mis amistades en Italia, pero no pensé que el Covid-19 hubiera podido cambiar mi vida en San Cristóbal de Las Casas, la ciudad mexicana donde vivo. Mis compañeras y yo acabábamos de tener nuestra marcha del 8M y estábamos seguras de que la lucha feminista fuera la única alerta que caminaba por América Latina.


El 14 de marzo con algunas de mis amigas nos fuimos a lo que acá llaman “centro botanero”, un restaurante familiar con alberca. Nos bañamos, comimos camarones al mojo de ajo y tomamos chela en bikini. La pasamos increíble, pero no podíamos dejar de hablar del coronavirus. Por primera vez empecé a fijarme en algunos detalles: no quise compartir mi cuchara, me pregunté si había sido prudente bañarme en la alberca donde unos chamacos no dejaban de gritar y, con el pretexto de haber comido camarones, me lavé las manos muchas veces. Antes de subirnos al carro, con mis amigas nos apretamos en un abrazo colectivo que ahora me parece un lujo haber podido disfrutar.
Al día siguiente empecé a contarle a mis vecinos lo que estaba pasando en Italia, recomendé a una amiga de Ciudad de México dejar de tomar el metro y me encerré en casa.
En ningún momento el gobierno mexicano declaró la cuarantena, pero los que podemos –en San Cristóbal de Las Casas no muchos, siendo que alrededor de la mitad de la población vive en situación de pobreza y no puede hacer home office- salimos poco o nada, hacemos reuniones online y nos saludamos chocando los codos. Cada día en las calles hay menos gente, y a mi vecino que trabaja en un hotel su jefe le impuso tomar sus vacaciones durante la Semana Santa.
A veces pienso que quizá estoy exagerando y que algún día me parecerá ridículo haberme preocupado tanto. Me convenzo de que empezamos a tomar medidas de distanciamiento social con tiempo y que lograremos disminuir la velocidad de transmisión del virus; quizá nos enfermaremos todos pero lo haremos poco a poco y ganaremos nuestra lucha en contra de la curva epidémica.
Otras veces me gana el pesimismo. Pienso en las malas condiciones del sistema de salud público mexicano y que en el hospital de San Cristóbal de Las Casas sólo hay 5 respiradores. En uno de estos brotes de pesimismo llegué a pensar que el Covid-19 podría matar a todos los seres humanos con más de 60 años del planeta, y que nos quedaremos nosotros, sin memoria y sin rumbo.
En estos momentos de incertidumbre acudo a una señora anciana, un poco hippie. “Ya lo vivimos en 1982, cuando explotó el volcán Chichonal y parecía que iba a acabar el mundo”, me dijo el otro día. “Aquí estuve en 1994 cuando el EZLN tomó la ciudad y pensamos que habíamos perdido todo; sobreviví a la epidemia de H1N1 en 2009 y al sismo de 8.2 grados de 2017, espero sobrevivir a esta también”.